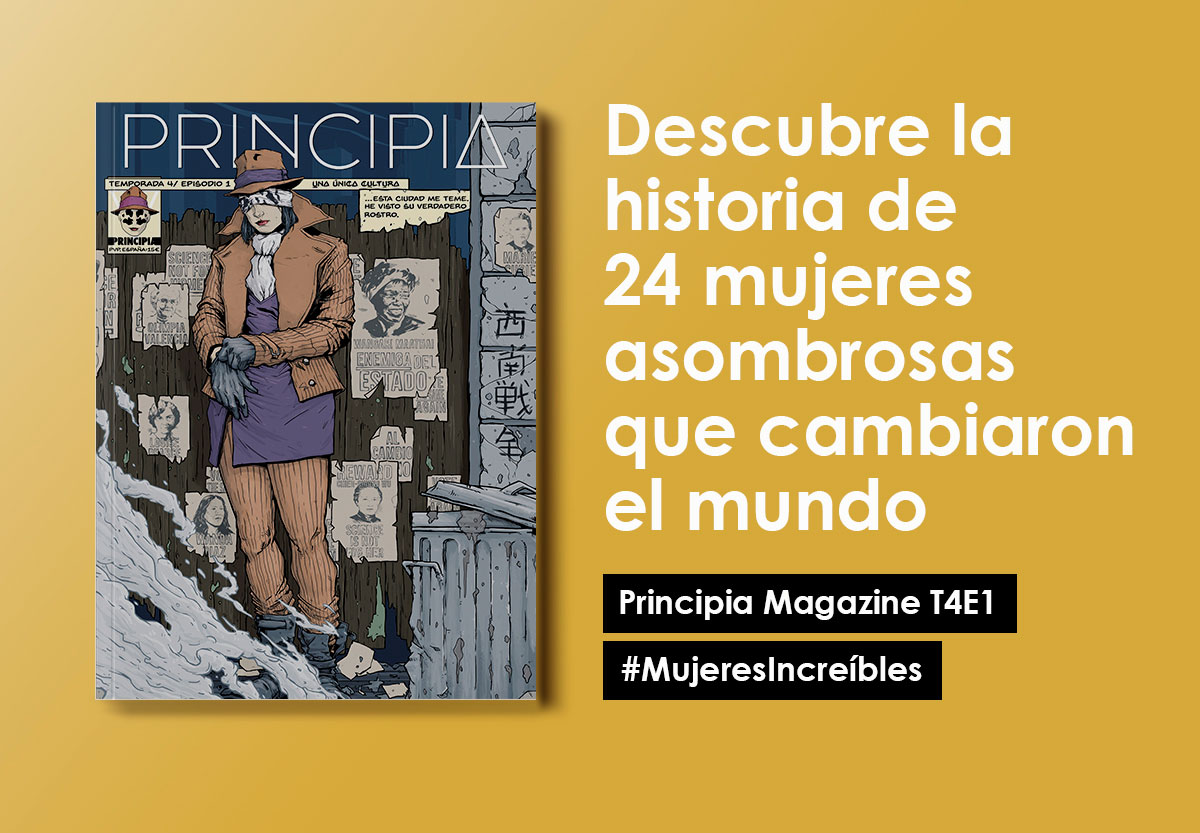#EfeméridesPrincipia
16 Diciembre
Margaret Mead: la mujer que se atrevió a preguntar
Por Ariadna del Mar
16 de diciembre de 1901. Mientras Europa se adentraba en un nuevo siglo convencida de su supremacía científica y cultural, nacía en Filadelfia una niña de ojos grandes y curiosidad insaciable. Se llamaba Margaret Mead, y el mundo no estaba preparado para sus preguntas.
Porque Margaret no quiso mirar el mundo desde los márgenes. Lo quiso habitar, caminarlo, tocarlo. Y, sobre todo, entenderlo. No desde las certezas impuestas, sino desde la vida real de la gente. Con sus ritos, sus costumbres, sus tabúes y sus formas de amar. Fue así como se convirtió en una de las antropólogas más influyentes del siglo XX, pero también en una de las voces públicas más incómodas, audaces y necesarias.
La rebeldía empieza con una libreta
Estudió en Barnard College y se doctoró en Columbia, donde tuvo como mentora a Franz Boas, el padre de la antropología moderna. Allí aprendió algo fundamental: que las culturas no son mejores ni peores, sino distintas. Que el juicio moral etnocéntrico no es conocimiento, sino prejuicio.
Y con esa brújula se embarcó, con apenas 23 años, hacia Samoa, en Oceanía. Una mujer joven, sola, blanca, decidida a vivir con las comunidades locales para estudiar algo que entonces era casi tabú: la sexualidad adolescente en culturas no occidentales.
El resultado fue Coming of Age in Samoa (1928), un libro que desató polémica en su época y que hoy es considerado un clásico. Mead sostenía que la adolescencia no tenía por qué ser un periodo traumático, que gran parte del conflicto adolescente en Occidente era producto de la represión cultural, no de una etapa biológica inevitable.
Sus conclusiones chocaron con el puritanismo estadounidense, pero también inspiraron a generaciones de educadores, psicólogos y activistas. De pronto, la antropología dejaba de ser un catálogo de rarezas exóticas y se convertía en un espejo incómodo para las sociedades occidentales.

Una ciencia con rostro humano
Mead viajó a Nueva Guinea, a Bali, a otras islas del Pacífico. Documentó costumbres, ceremonias, lenguas. Pero más allá de la etnografía, lo que buscaba era mostrar que había muchas formas posibles de ser humano.
Su método era directo, participativo, con una sensibilidad especial hacia la infancia, la maternidad, la identidad de género y las estructuras familiares. Frente al discurso rígido y normativo del patriarcado blanco occidental, Mead traía testimonios de niñas que elegían a sus amantes, de padres que criaban a los hijos de sus hermanas, de sociedades sin guerra, o con otra forma de entender el poder.
Margaret Mead no quería estudiar culturas para convertirlas en museo, sino para aprender de ellas. Preguntarse qué hacemos bien y qué podríamos hacer de otro modo. Qué partes de nuestra vida damos por inevitables cuando, en realidad, son solo costumbres disfrazadas de verdad.
Por eso se convirtió en una figura pública tan poderosa: su ciencia interpelaba directamente a la sociedad.
Escritora, divulgadora, figura mediática
Mead escribió más de 20 libros, cientos de artículos, y durante décadas fue una presencia habitual en los medios de comunicación. Hablaba de sexualidad en la televisión, opinaba sobre la guerra de Vietnam, la educación de los hijos, la discriminación racial, el ecologismo.
No se ocultaba en torres académicas: era una científica pública en el sentido más valiente del término. Usaba su conocimiento para participar en los grandes debates sociales de su tiempo.
Y lo hacía con una convicción que hoy sigue incomodando: que la cultura se puede cambiar. Que lo que damos por natural muchas veces es solo una costumbre repetida. Que estudiar a los otros no es un acto de dominio, sino una oportunidad para transformarnos.
Las críticas, las revisiones, la vigencia
A finales del siglo XX, la figura de Mead también fue cuestionada. El antropólogo Derek Freeman criticó sus conclusiones sobre Samoa, alegando que había idealizado aquellas sociedades o que sus fuentes no eran del todo fiables. Esta polémica se convirtió en un debate metodológico sobre el papel del observador, el sesgo cultural y la interpretación de los datos.
Pero con el tiempo, incluso sus críticos han reconocido que su legado no está en tener siempre razón, sino en haber abierto caminos. En haber dicho en voz alta lo que otros no se atrevían a pensar. En haber demostrado que la antropología podía ser una herramienta para la liberación, no solo para la descripción.
Y en eso, Margaret Mead sigue siendo una pionera.
La cultura no está escrita en piedra
«Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has».
Esta frase, atribuida a Mead, resume su filosofía. Cambiar el mundo no empieza con revoluciones espectaculares, sino con preguntas bien hechas, con observaciones atentas, con actos de comprensión radical.
Mead nos enseñó que la cultura no está escrita en piedra, sino en la piel de quienes la viven. Que los modos de amar, de criar, de enseñar, de gobernar, son inventos humanos. Y como todo lo humano, pueden reinventarse.
Epílogo en presente
Margaret Mead murió en 1978. Pero su huella está en cada libro de antropología, en cada clase de educación sexual, en cada reflexión sobre género, crianza, diversidad o sostenibilidad. Su forma de mirar el mundo no fue solo científica, fue profundamente humana.
Y eso la convierte no solo en una investigadora brillante, sino en una voz que aún necesitamos escuchar. Porque mientras haya injusticia disfrazada de tradición, mientras haya vidas restringidas por costumbres sin sentido, el trabajo de Margaret Mead seguirá siendo urgente.