Claro que solo tenía que girar apenas cuarenta y cinco grados su cabeza para que la balanza se decantase hacia lo deprimente. Contemplar los restos humeantes de la última cápsula de salvamento y sentir la oleada de calor que las llamas desprendían no era en absoluto un recuerdo que uno quisiese llevarse a la tumba. De modo que allí se encontraba, con la posibilidad de elegir entre el horror y la belleza con solo un leve giro de cabeza, mientras esperaba su fin de manera tranquila pero descorazonadora. Era el primer hombre vivo sobre el planeta en cientos de años y si no fuera por la certeza de que también era el último de su especie, casi podría alegrarse de haber llegado con vida hasta allí.
Un súbito estallido le sacó de sus meditaciones. No necesitó incorporarse para saber que el último de los reactores se había rendido, por fin, ante el exacerbado suministro de oxígeno de aquella atmósfera. Al menos ya no quedaba nada por reventar entre aquellos amasijos de acero y plástico. Dejó escapar una leve risa, mientras se arrastraba sobre sus magullados brazos para alejarse de la nueva ola de calor producida por la última explosión. Era bastante cómico que durante tantos años la atmósfera terrestre hubiese sido tan irrespirable, y sin embargo ahora él mismo pudiese comprobar que efectivamente, según habían predicho los expertos, al final el planeta había conseguido restaurar el equilibrio. Una lástima que los humanos ya no pudieran campar a sus anchas para comprobarlo. Tampoco él podría relatarlo ante nadie. De hecho, no quedaba nadie a quien recordárselo, se obligó a pensar. Una parte de él seguía albergando la esperanza de que aquellos pobres infelices que decidieron no esperar, aquellos que se preocuparon más de construir una forma de alejarse de su planeta natal, dándolo por perdido en lugar de intentar salvarlo, pudieran de algún modo milagroso haber sobrevivido a la locura del viaje sin rumbo. Nadie supo jamás si las naves, estaciones espaciales, pudieron llegar más allá de la nube de Oort. Pero en el fondo, a pesar del rencor inicial, así lo esperaban todos secretamente.
Ahora que solo estaba él, poco importaba. De hecho, el terror a la soledad, genéticamente imbuido en las entrañas de los hombres incluso siglos después de haber dejado de nacer sobre el planeta Tierra, le instaba a aferrarse a esta última idea. A desear que su muerte no significase el final de la especie. Se negaba a creer que un hito de tal magnitud, la desaparición de una especie dominante capaz de viajar a las estrellas, estuviese personificado en su patética persona, en un momento en el que el planeta mostraba signos de recuperación y les esperaba con los brazos abiertos. Solo les restaba un último acelerón en sus investigaciones… quién sabe, tal vez en unas pocas generaciones la nanotecnología y la inteligencia artificial habrían conseguido llegar allí donde los torpes humanos de grandes manazas habían fallado. Todos los pronósticos apuntaban a que los avances en aquella dirección proporcionarían el escenario adecuado para que tanto el virus primigenio como todos sus derivados, mutaciones y descendientes, perdiesen la carrera evolutiva en la que llevaban siglos de ventaja. Los estragos de las guerras, de la descontaminación improvisada y desmedida (matar moscas a cañonazos, se decía en otros tiempos) y la autodestrucción involuntaria de los propios recursos ya habían sido revertidos; solo faltaba llevar a cabo la descontaminación biológica definitiva, para devolver la Tierra a sus autoproclamados legítimos dueños.
Y en esa situación de ventaja, la primera en tantísimo tiempo… algo había salido mal. Aleatoriamente. Un cúmulo de serendipias. Microperforaciones en los conductos de la esclusa principal. Extintores faltos de revisión. Personal insuficiente tras el último escape en las cámaras de biocontención de los laboratorios. Todo había conducido a una reacción en cadena que se llevó por delante, en apenas unas horas, el último bastión de la humanidad en órbita alrededor de la Tierra, otrora moribunda, ahora renovada y lista para ser poblada de nuevo. Y así la habían perdido, sin mediar malvados villanos ni criaturas despiadadas de otros mundos. Un final carente de épica, que ningún trovador, escritor o director habría querido para ninguna de sus obras. Qué más da, pensó, si hace años que nadie crea historias. No hay tiempo para historias cuando estás luchando contra tu propia extinción.
El viento cambió de dirección y le lanzó a la cara el oscuro y tóxico humo que seguía desprendiéndose de los restos de la nave. Se arrastró lo más lejos que pudo, cargando con el peso de sus piernas inmóviles y el traje destrozado, pero tremendamente pesado en la gravedad terrestre. Tosió y rió al mismo tiempo; no podía creer que el primer ser humano que entraba en la recién limpiada atmósfera terrestre trajese consigo una nube tóxica y perniciosa como aquella. Pero, ¿quién escribía esto? Sin duda, de existir un poder superior, estaría encantado de estrecharle la mano y felicitarle por su desaforado ingenio. Cuando consiguió alejarse lo suficiente, se dio la vuelta trabajosamente y permaneció tendido de espaldas, mirando al cielo azul. Notaba el efecto de la pérdida de sangre: cada vez se sentía más adormilado. Bien. Era una buena forma de decir adiós. Pero antes, quedaba una última cosa por hacer.
Abrió el compartimento del traje a la altura de su pecho. Extrajo el tubo de cristal y lo contempló unos instantes. Tal vez sí hubiera un ganador en todo esto. La cepa original del primer virus (o el que se pensaba era el primer virus) se había intentado preservar a toda costa, pues seguía proporcionando pistas cruciales a pesar de que hacía tiempo que había sido superada en adaptabilidad y eficiencia reproductiva, por sus despiadados descendientes. Ningún equipo de emergencia carecía de una muestra activa del virus, pues era de capital importancia seguir preservando el conocimiento que de él se podía derivar. Bien, pues aquí está el premio a tu existencia, pensó; el último humano te brinda la Tierra.
Rompió el tubo contra el suelo, cerró los ojos y dejó de pensar.
Los pedazos de ADN, ARN y apenas una docena de proteínas que constituían aquel virus, que había conseguido desencadenar la desaparición de toda la vida animal de un mismo planeta, se encontraban ahora asolados por una cruenta batalla. En el seno de una gota de sangre del último humano sobre la Tierra, las moléculas del virus contenido en el tubo se afanaban en replicarse dentro de las células sanguíneas todavía vivas, pero se encontraban a su paso un sinfín de competidores que por fin, después de permanecer aletargados en la fría y muerta tierra, encontraban hospedador y energía suficientes como para retomar su incesante replicación. Estos competidores eran los descendientes del propio virus, tan diferentes en este momento que constituían una amalgama de especies distintas, compitiendo, luchando, replicándose a costa de los demás. Se produjeron mutaciones, fusiones, se exterminaron linajes y se crearon muchos nuevos; y cuando los recursos de aquella gota de sangre estaban a punto de agotarse, el viento la arrojó contra la mano del humano muerto, y un nuevo mundo de posibilidades se abrió antes los supervivientes de la encarnizada lucha. Habían aprendido durante siglos a vivir en tejidos inertes, y la lucha desencadenada por su recién aparecido ancestro había provocado nuevos avances en la carrera evolutiva, que mejoraron aún más su capacidad para aprovechar aquella ingente cantidad de recursos caídos, literalmente del cielo.
Y así, durante los minutos que tardó el cuerpo del último Homo sapiens en perder su último aporte energético, la vida sobre la Tierra comenzó a despertar de nuevo. Sobre los restos de aquel organismo surgirían nuevas formas de vida, y bajo los rayos de un sol cálido pero seguro, a través de una atmósfera renovada, aprenderían a utilizar la luz. Y con las lluvias y el viento, y los movimientos de tierra, migrarían y aprenderían a usar nuevos recursos, y darían lugar a formas más grandes, más complejas, más capaces. Y al cabo del tiempo suficiente, volverían a andar sobre la Tierra que dejaron los humanos nuevas criaturas que terminarían por alcanzar las estrellas. Pero si alguno de los que se lanzaron hacia el negro cosmos fuese capaz de encontrar el camino de vuelta, no reconocería a tales criaturas, ni probablemente creería que se encontraba en el mismo planeta que vio nacer a sus antepasados.
El final de la era de los hombres había llegado; mas para la vida en la Tierra, no fue sino un nuevo principio.
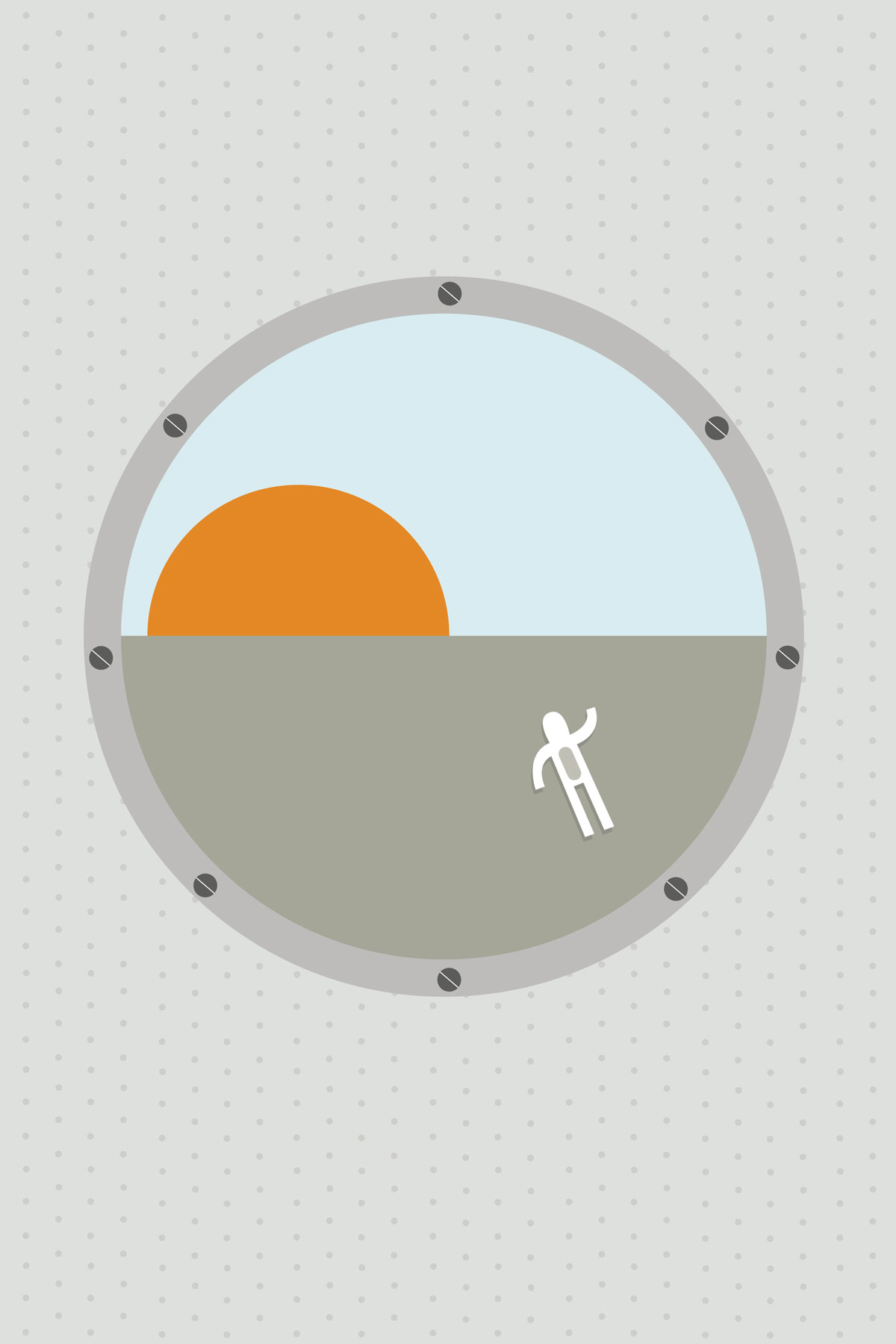


Deja tu comentario!