Te llamaré Jane
«¡Corre, ven, ya está ahí!». Fifí alcanzó corriendo a su hermano, que se había adelantado por el camino. Llevaban semanas haciendo la misma excursión cada vez que conseguían despistar la vigilancia de su madre.
1 de Mayo de 2017
Tiempo medio de lectura (minutos)
Había sido Fifí quien la divisó por primera vez, una tarde que se alejó un poco más de la zona en la que solían jugar. Nunca habían visto un animal así, aunque habían oído hablar de esa especie que habitaba más allá del lago. Cuando se lo contaron a su madre, les prohibió terminantemente que se acercasen a ella. Era peligrosa, les dijo. Nada bueno podía pasar cuando uno de esos merodeaba por allí. Los más ancianos contaban historias terribles de pequeños desaparecidos entre sus garras.
Pero a ellos no les parecía un animal fiero, todo lo contrario. Se movía con delicadeza y sus rasgos eran amables. A veces parecía sonreír y otras se quedaba muy quieta, como concentrada.
Observarla a escondidas se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos. Tenía el atractivo de lo doblemente prohibido. Para hacerlo debían burlar el control materno y tampoco podían delatarse ante aquel animal desconocido. Aunque parecía mansa, no sabían como reaccionaría si se percataba de su vigilancia. Quizás se transformaría en la fiera que se suponía que era. O se asustaría y no volverían a verla por allí.
Se sentían intrépidos exploradores dispuestos a desentrañar los misterios de esa especie. Cada día se acercaban un poco más, con todos los sentidos alerta por si había que salir corriendo en cualquier momento.
Siempre estaba sola. ¿Habría perdido a su manada o serían seres poco sociables? Llegaba todos los días sobre la misma hora, trepando por la colina. Parecía bastante ágil y flexible, aunque casi nunca la habían visto encaramarse a un árbol. Tenía largas extremidades, como las suyas, pero se desplazaba con una facilidad pasmosa sobre las dos traseras. No entendían cómo era capaz de hacerlo durante tanto tiempo sin cansarse. Ellos lo practicaban de vez en cuando pero se sentían torpes bamboleándose hacia los lados, así que preferían servirse también de las manos.
Su larga melena rubia les fascinaba casi tanto como la práctica ausencia de pelo en el resto del cuerpo. Llevaba el tronco cubierto y se protegía la planta de los pies con algo parecido a una tira de cuero que sujetaba con cuerdas. A veces se quitaba esa protección y daba unos pasos con los pies desnudos sobre la hierba.
Pero la mayor parte del tiempo permanecía inmóvil, horas y horas sentada o en cuclillas mirando fijamente hacia el horizonte, como buscando algo. En ocasiones parecía ayudarse de unos tubos negros que colocaba ante los ojos.
Fifí y Louis jugaban a adivinar para qué serviría aquello. «Seguro que esos tubos tienen superpoderes y puede ver a las manadas rivales al otro lado del bosque», decía Louis. «Pues yo creo que sirven para saber qué ocurre dentro de los árboles y de cuál de ellos brotará la fruta más jugosa», le rebatía su hermana relamiéndose de gusto.
Alguna vez llegaron a imaginar que eran ellos quienes atraían su atención mientras saltaban de rama en rama hasta lo más alto de los árboles. Entonces afinaban sus piruetas, como si fuese una competición en la que ganar el favor del juez.
Otro de los momentos más emocionantes llegaba cuando sacaba el palito de raspar. Lo usaba sobre una superficie blanca aunque no alcanzaban a saber qué hacía exactamente. Ellos también utilizaban palitos, como les había enseñado su madre. Les arrancaban las hojas sobrantes y los introducían en las ramas de los árboles para cazar deliciosas y escurridizas termitas, uno de sus manjares favoritos.
Un día decidieron ponerle nombre, para dejar de referirse a ella solo como «la humana». Tras una larga discusión se decantaron por Jane. Así se llamaba también una de las mejores amigas de Fifí, así que nadie sospecharía si algún día les sorprendían hablando de ella.
Pero ese sexto sentido que tienen las madres hizo que a la suya comenzase a extrañarle lo bien que se llevaban sus hijos de un tiempo a esta parte. Sobre todo que Louis se dejase acompañar por su hermana pequeña sin rezongar. Intuyendo que algo tramaban, un día siguió sus pasos y los encontró absortos en la contemplación de Jane.
Su primer impulso fue poner el grito en el cielo y llevárselos de allí cuanto antes. Pero se paró a mirar a la criatura de piel blanca y tampoco ella pudo encontrar atisbos de la fiereza que le atribuían sus antepasados.
Comenzó a frecuentar la zona para observar a Jane, al principio a escondidas de sus propios hijos y después en su compañía. Aquellas visitas se convirtieron en una tradición familiar, un secreto compartido que disparaba su imaginación y sus ganas de saber cómo viviría Jane. ¿Qué hacía cuando no estaba en su colina? ¿Dónde dormiría? ¿Sería capaz de soñar?
La curiosidad y la intuición de que era inofensiva les fue acercando a ella. Así pudieron descubrir el color de sus ojos y comprobar que su nariz fina y alargada, tan distinta a la suya achatada. Cada vez que los sentía cerca, sonreía. Su rostro se ensanchaba y resplandecía, mientras su mirada amable los rodeaba.
Los pequeños se morían por aproximarse aún más, por tocar esa piel que parecía tan suave y saber si sería capaz de jugar con ellos. Pero su madre tenía ciertas reservas. Una cosa era mirar y dejarse observar y otra permitir que una extraña entrase en sus vidas…. Hasta que un día Fifí no pudo aguantar más y se echó a correr hacia Jane en un despiste de su madre. Cuando esta se dio cuenta, Fifí estaba a solo unos pasos de «la humana» y le tendía la mano. En ese momento, la joven Jane Goodall miró a los ojos a la madre chimpancé y sintió cómo esta le concedía su aprobación. Caía la tarde en Gombe cuando Fifí rozó por fin la punta de su nariz.



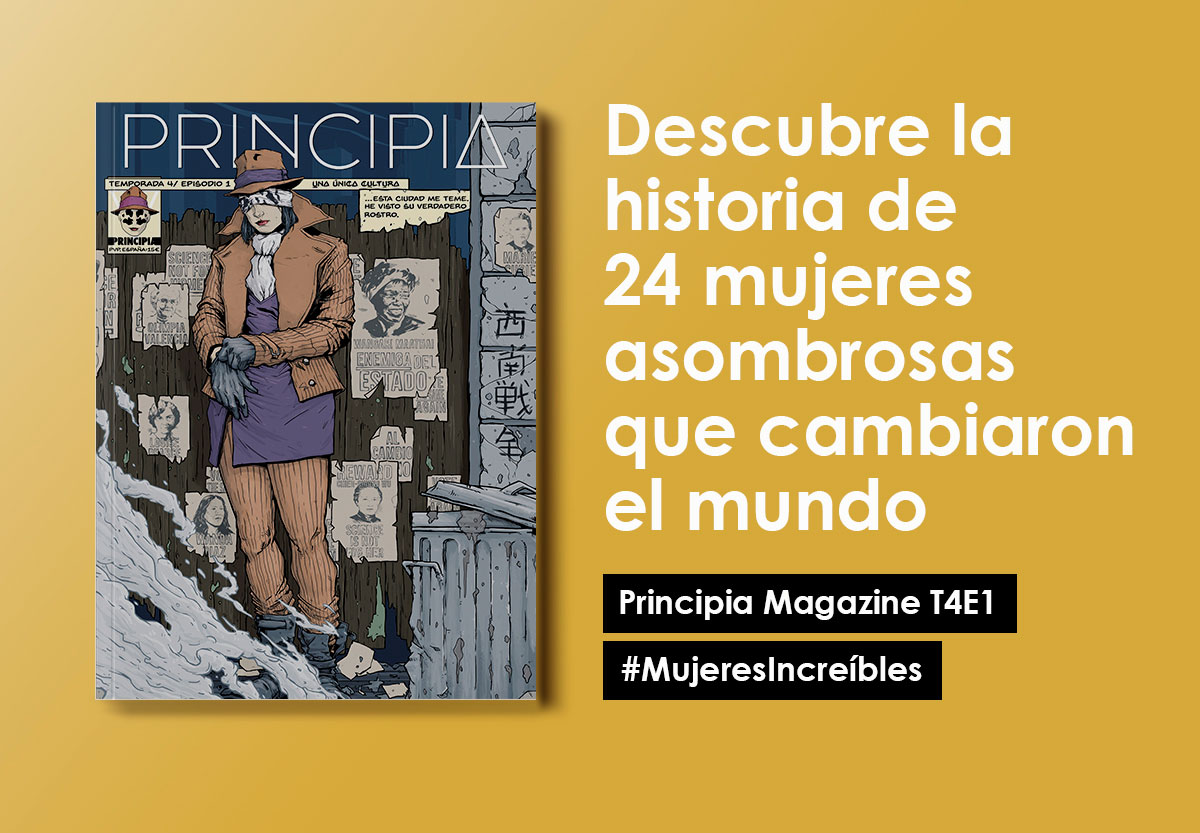
Deja tu comentario!