A raíz del viaje inesperado al Mesozoico, se había empezado a interesar por la paleontología, en general, y por la historia del descubrimiento de los dinosaurios y los otros grandes vertebrados mesozoicos, en particular. Y así se había topado con la figura que hoy quería ir a visitar: Mary Anning. Cuanto más leía de ella, y eso que no había gran cosa, más fascinante le parecía. Desde eventos tan extraordinarios como que sobrevivió a la caída de un rayo cuando tenía año y medio de edad, en el verano de 1800, a tan originales como ser la supuesta inspiradora del conocido trabalenguas en inglés: She sells sea shells on the seashore… Aunque era la parte científica y humana la que más le interesaba a Rose: Mary Anning hizo descubrimientos paleontológicos de gran calado, no limitándose únicamente a sacar los fósiles de los estratos en los que se encontraban, sino también a prepararlos concienzudamente y a describirlos y dibujarlos con cuidado, y lo hizo en un tiempo anterior a la publicación de El origen de las especies, cuando aún se estaba entendiendo el concepto de extinción. Ella contribuyó a que no quedara más remedio que aceptar que había habido animales en la Tierra que ya no existían, como los ictiosaurios, los plesiosaurios, los ammonites y los belemnites. Ella no les dio esos nombres, ella los desenterraba, los preparaba, los describía y los vendía, y así se ganaba la vida. Aunque sabía más ciencia que algunos de los muchos científicos que la visitaban, nunca ocupó el lugar que le correspondía entre ellos. Había varias razones, pero dos eran poderosas: era mujer y pobre. De ambas era consciente, y ambas la hacían sufrir. Tenía que conocerla.
Aunque era la parte científica y humana la que más le interesaba a Rose: Mary Anning hizo descubrimientos paleontológicos de gran calado.
De vuelta de Peris Costumes, Rose se puso el vestido, los zapatos, se peinó como le habían indicado y se metió en la cápsula. Fijó la Biblioteca hOLográfica InTertemporal Absoluta (aka B.OL.IT.A.) junto a los mandos y movió estos acorde a los datos de navegación que necesitaba: afueras de Lyme Regis, Dorset, Inglaterra, verano de 18… Había pensado mucho sobre en qué momento de la vida de Mary Anning hacer su aparición. Hubiera ido varias veces a lo largo de los años, pero habría sido sospechoso. Mary era una mujer muy observadora, como buena buscadora de fósiles. Primero pensó en 1811, cuando Mary, con solo doce años, hizo su primer gran descubrimiento: el cuerpo de algo parecido a un cocodrilo, del que su hermano Joseph había extraído la extraña cabeza unos meses antes. El ejemplar entero acabó años después en el Museo Británico, ya definido como ictiosaurio. Descartó conocerla a edades tan tempranas. Luego pensó ir hacia el final de su vida, cuando ya sus ictiosaurios y plesiosaurios estaban en diferentes museos y colecciones, pero estuvo muy enferma en los últimos tiempos, hasta que murió de cáncer de mama en marzo de 1847, a los 47 años. Así que tampoco. Hubiera sido interesante coincidir con algunas de las muchas visitas de científicos naturalistas (ahora los llamaríamos geólogos) que tuvo a lo largo de la vida: su amigo Henry de la Beche, que la ayudó lo que pudo vendiendo copias de su litografía Duria Antiquior; su también amigo William Buckland, que solía ir en las vacaciones de Navidad y que era el que había puesto nombre a los coprolitos, después de la correcta sugerencia de Mary de que lo que llamaban «piedra bezoar» eran heces fosilizadas de ictiosaurios y plesiosaurios; Louis Agassiz, que le agradeció públicamente su ayuda (junto a su amiga la coleccionista Elizabeth Philpot) en su libro sobre peces fósiles; Richard Owen y su archienemigo Gideon Mantell, aunque no a la vez, claro; Adam Sedgwick, que fue profesor de geología de Charles Darwin; e incluso el mismísimo Charles Lyell, al que a Rose le hubiera encantado conocer. Con todos ellos Mary Anning se fue de excursión, a la caza de fósiles a las mismas playas a las que iba a ganarse el sustento. Gesto desinteresado del que ella disfrutaba, por las discusiones científicas que con estos caballeros podía mantener.
Hubiera sido interesante coincidir con algunas de las muchas visitas de científicos naturalistas (ahora los llamaríamos geólogos) que tuvo a lo largo de la vida.
En cualquier caso, en su afán por pasar desapercibida, Rose no se arriesgó a coincidir con ninguno de ellos. Finalmente, siguiendo una corazonada, había elegido el verano de 1841. No le apetecía viajar al invierno inglés, y además en verano sería más fácil encontrar a Mary en la tienda de fósiles, pues los turistas y la falta de temporales, que arrancaban nuevos pedazos de roca y dejaban expuestos nuevos fósiles, hacían que la estación veraniega no fuera el mejor momento para estar en los acantilados costeros. Cuando todo el mundo huía de la playa, en invierno y con mal tiempo, allí estaba Mary Anning, a veces con su amiga la señorita Philpot, jugándose literalmente la vida en los acantilados, en los que a punto estuvo de ser enterrada un par de veces, recogiendo fósiles de todo tipo. Rose terminó de ajustar el cuándo y el dónde, se acomodó en la cápsula transparente, apretó el mando y comenzó su viaje a la Inglaterra victoriana.
Apareció, como había previsto, en un bosquecillo a las afueras de la pequeña ciudad. Escondió la cápsula tan bien como pudo, recogió a B.OL.IT.A. y, tras ponerla en modo pinganillo, echó a andar hacia el pueblo. Era primera hora de la mañana, y afortunadamente no se veía casi nadie. Era un pueblo pequeño; una forastera no pasaría desapercibida. Había estado en el Lyme Regis del siglo XXI y pudo apreciar los cambios según bajaba paseando hacia la costa. Se iba acercando a una iglesia. Creía saber cuál era, pero por si acaso sacó disimuladamente a B.OL.IT.A., y, ocultándola en la mano, apuntó hacia ella: «Iglesia anglicana de San Miguel, St. Michael Church», le dijo al oído. Viva la ultra-alta tecnología de B.OL.IT.A. Era la iglesia en la que estaba enterrada Mary Anning, y en la que en 1850 la Sociedad Geológica de Londres le había dedicado una vidriera «en conmemoración de su utilidad en la promoción de la ciencia de la geología, así como por su benevolencia de corazón e integridad de vida». Y eso que Mary se convirtió al anglicanismo ya de adulta, siendo hasta entonces de la iglesia congregacional. Por si fuera poco ser mujer y de extracción social muy humilde, además era separatista religiosa. Vamos, que lo tenía todo para no triunfar en el siglo XIX, pensó amargamente Rose. No fue el único homenaje que tuvo… después de fallecer. Hasta Charles Dickens habló de ella en un artículo. Rose siguió andando, y antes de guardar de nuevo a B.OL.IT.A, apuntó con ella al suelo: «Bridge Street». Guay, no se había equivocado. En esta calle tuvo Mary su pequeña tienda y su hogar, que fue el de sus padres, hasta 1826, año en el que al mejorar un poco las cosas se trasladó a Broad Street, que es a dónde Rose estaba ahora dirigiendo sus pasos. De ese primer hogar no quedan restos, pero el Museo de Lyme Regis, construido en 1901 por un Philpot y que tiene un ala dedicada a Mary Anning, se encuentra en el mismo solar. El mismo pueblo para el que los fósiles y la propia Mary Anning eran curiosidades y poco más, se había dado cuenta del potencial de ambos en su beneficio. Rose no se entretuvo buscando las vistas de los acantilados y el Canal de la Mancha al llegar a la parte baja del pueblo, y enfiló de nuevo cuesta arriba por Broad Street.
Allí estaba, la tienda de Mary, con su gran escaparate repleto de magníficos ejemplares fósiles. Respiró hondo y entró. Se recordó a sí misma no decir Lady Anning, ni siquiera señorita Anning, pues nunca fue, ni de lejos, ninguna de esas dos cosas. Para todo el mundo siempre fue, simplemente, Mary, Mary Anning. Sin embargo, para Rose siempre sería la dama de Lyme Regis. Echó un vistazo a la desierta tienda. Olía a óleo y aguarrás. Además de los fósiles, en las paredes había cuadros con imágenes de paleontología, incluido un Duria Antiquior. Uno de ellos, un dibujo de un ictiosaurio tal y como se encontró fósil, le llamó la atención, porque la tinta tenía un color ligeramente diferente. Con cuidado, manipuló a B.OL.IT.A dentro del bolsillo, la sacó con disimulo y apuntó hacia el dibujo. «Tinta recompuesta de belemnite», sonó en su cabeza. Algo había leído, sí. Mary Anning había deducido que los belemnites eran cefalópodos al encontrar bolsas de tinta fósil seca y comparar su anatomía con los actuales calamares y sepias, a los que hizo disecciones. Con la tinta de belemnite vuelta a la vida se hicieron varios cuadros en Lyme Regis, mientras que fue William Buckland el que publicó que los belemnites usaban la tinta para defenderse igual que hacen los cefalópodos modernos. En fin, su admiración por esta mujer no hacía sino crecer… «Mary Anning, Mary Anning, Mary Anning…» empezó a decir B.OL.IT.A dentro de su cabeza. Mierda. Rose se giró bruscamente a la vez que escondía la bola; no la había oído llegar. Había acertado con su corazonada; Mary estaba vestida tal y como se la imaginaba, tal y como estaba en el cuadro que William Grey le pintó entre 1841 y 1842, en el que aparecía con su perrito Tray, que había muerto tras un derrumbe en un acantilado años antes. Sonrió de oreja a oreja y se acercó a ella.



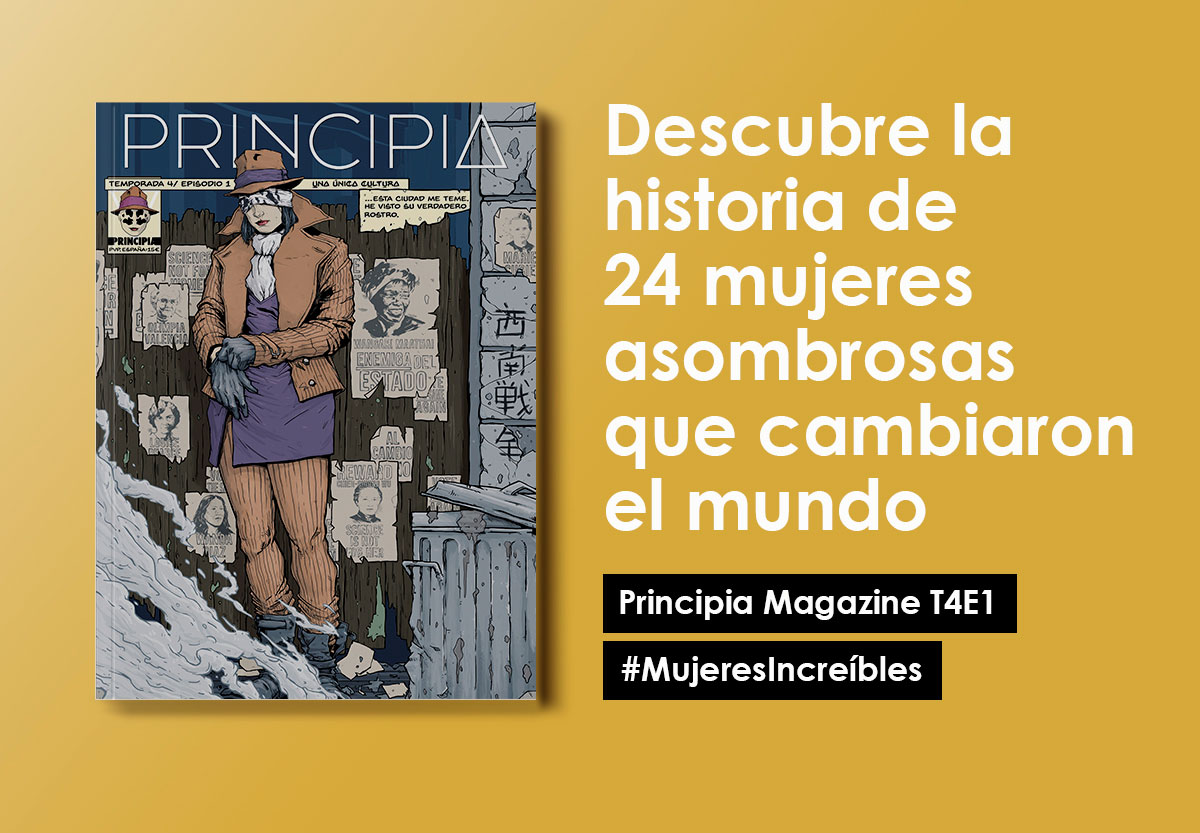
Deja tu comentario!