Sí, viajo en y no por el tiempo, y si eres un poco listo y prestas atención a mis historias entenderás la diferencia.
Quizá algún lector avispado se haya fijado en que mi apellido se parece al del gran físico de Ulm. Eso es porque soy su tataranieta. Las sutiles diferencias se deben a que cuando mi tatarabuela fue a inscribir a su hija, mi bisabuela, en el registro civil no le tocó el funcionario más espabilado de Madrid. Entre eso y que le apestaba el gaznate a vino agrio, el tipo se comió un par de letras como el que no quiere la cosa. Sea como fuere, mi apellido se reconvirtió en el que es ahora, y casi mejor para todo el mundo. Así, mi bisabuela fue la primera Estein de la saga.
Mi madre me habló mucho de su bisabuelo, aunque debo reconocer que le llegué a conocer en persona hace unos años, en 2006 —cosa que jamás le confesé a mi madre—, cuando viajé a diciembre de 1945. No fue un viaje casual, llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer y aproveché su discurso en Nueva York. Incluso me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas para poder hablarle en alemán y resulta que el tío hablaba español. Es verdad que tenía un acento raro, pero, joder, ¿qué más se le puede pedir a un pavo que revolucionó la ciencia? Pero sigamos, que la historia de cuando conocí al abuelo Tito (así le llamaban en la familia) ahora no viene al caso.
Resulta que cuando el bueno de Albert vino a Madrid en 1923 tuvo un lío con una reconocida química española, de nombre Dolores y cuyo apellido prefiero mantener en el anonimato, aunque seguramente ni la conoceréis, como ha sucedido con muchas de las mujeres científicas a lo largo de la historia. No es que a mí me importe deciros quién era mi famosa tatarabuela, que me da igual lo que penséis, es que le prometí a mi madre antes de morir de nunca lo revelaría. Tampoco es un secreto, y tirando de historia se localiza fácil, pero buscaros la vida, qué queréis que os diga. El caso es que el abuelo Tito se enamoró hasta las trancas de mi tatarabuela, pero esta, que tenía ojo clínico para los pichabrava, le mandó a hacer gárgaras con un aufídersen muy del centro de la meseta.
Mi tatarabuela tuvo una hija, mi bisabuela Dolores, fruto de la entropía sexual con el genio de la relatividad, a la que crió como madre soltera. Quizás suene un poco brusco para vuestros delicados oídos, pero en mi familia los hombres han significado más bien poco. De hecho, creo que si hubiésemos tenido la bendita capacidad de los caracoles ninguno hubiese pisado nuestra alcoba y nos hubiésemos ahorrado unos cuantos disgustos. Parece que la probabilidad de encontrar a un individuo macho cuyas habilidades satisficieran nuestras inquietudes resultó próxima a cero. La cuestión es que la bisa Dolores tuvo una única hija: mi abuela, la bióloga de la familia. Y esta, a su vez, dio a luz a otra preciosa Dolores, mi madre, a la que, de nuevo, crió en plena soltería. Y para no romper la tradición, qué más hubiésemos querido nosotras que encontrar alguien con quien compartir la vida, mi madre, Dolores la física, me crió y educó sin que el señor que aportó la mitad de mis cromosomas pasara a visitarnos ni siquiera en navidades. Y yo, matemática de formación y profesión hasta hace poco más de un año… bueno, ahora no viene al caso lo que yo críe o deje de criar. Solo os quería presentar a toda una saga de hijas únicas y madres solteras llamadas Dolores y dedicadas a las ciencias. Si a eso le sumamos la capacidad de viajar en el tiempo, terreno abonado para una serie cojonuda de Netflix.
Ya os iré contando más cosas sobre mi familia, porque la cantidad de historias que ilustran nuestro álbum familiar es para mear y no echar gota. Eso sí, la única que hasta el momento ha conseguido cagarse en las leyes de la termodinámica, y algunas otras más, es la menda.
Yo nací en Madrid, en Vallecas, donde vivíamos de alquiler en un piso cutre del carajo. A mi madre el cáncer se la estaba comiendo viva, y a mí, su sufrimiento, también, pues ella era lo que más quería en el mundo. Mi madre había dejado de dar clases en la universidad hacía dos años, el tiempo que llevaba tratándose con quimioterapia. A pesar de estar biológicamente destrozada, jamás perdió el sentido del humor, negro como los cojones de un grillo, pero humor al fin y al cabo. Algo también muy típico de nuestra familia, como bien conseguí comprobar en mis sucesivas visitas familiares en el tiempo.
«Dolores, sabes que no tenemos ni un euro ahorrado, así que lo único que te puedo dejar en herencia es el diario de tu tatarabuela. Si te lo curras, seguro que le sacas partido, que tú para lo que te interesa eres muy espabilada».
Con estas palabras mi madre me hizo entrega del diario de mi tatarabuela, donde contaba la historia de su vida, su relación con el único hombre al que amó, el abuelo Tito, y, en los márgenes, había anotado algunas fórmulas y palabras inconexas. Lo hizo en todas y cada una de las páginas del diario. También había dibujado algunos penes, en realidad muchos, demasiados incluso para mi gusto: unos con bigote, otros con peluca, otros con gafas… mi tatarabuela era una tía muy creativa, como podéis ver. Pero lo más divertido no eran los penes customizados, sino las notas al margen con las que, según decía en la última página, se podía construir una máquina para viajar en el tiempo.
«Y con esto y un bizcocho, tenemos una máquina del tiempo». Así terminaba el diario. Ale, con dos cojones, Dolores.
Por lo visto, a la tatarabuela se le había ido la cabeza pero a base de bien, y para tenerlo presente en la familia, como si de un trofeo se tratara, se iban pasando el diario, testimonio físico de aquello, las unas a las otras. Ahora la broma estaba en mi poder.
Al ver mi cara de perplejidad mi madre se echó a reír hasta que la tos le hizo vomitar. «Porque te he parido, que si no, con esa cara de tonta que pones, jamás diría que eres mi hija», me dijo mirándome fijamente. Las dos comenzamos a reírnos hasta quedarnos sin aliento. «Hija, ¿eres lesbiana?», me preguntó de sopetón. «No es que me importe, es simple curiosidad científica». La miré sin contestarle, tratando de averiguar si hablaba en serio. «Ni que me importara. Ni que le importara a nadie», dijo con un movimiento de desdén con la mano mientras me guiñaba el ojo.
Cuando murió creí que jamás me recuperaría. ¿Habéis perdido alguna vez a alguien tras una larga enfermedad? Entonces sabréis de lo que hablo. «Dado su sufrimiento, era lo mejor que podía pasar. Así podréis descansar las dos», me dijo el tipo de la aseguradora. «¿Lo mejor que podía pasar? ¡Pedazo de subnormal! Lo mejor que podía pasar es que mi madre se curara, imbécil de mierda», le solté a la cara. Creo que no le sentó muy bien. Tampoco me importó.
Tras la muerte de mi madre dejé mi trabajo en McDonald’s. Hacía dos meses que me habían despedido de mi puesto como investigadora después de dar un rodillazo en los huevos al jefe del departamento de física matemática. El muy cerdo entró en mi despacho a saludarme. Tenía la asquerosa costumbre saludar con dos besos, a pesar de que le había dicho en infinidad de ocasiones que aquello me incomodaba. «Vamos, pero si solo son unos besitos amistosos», decía la babosa humana aquella. Total, que una vez más quiso darme los dos besos y, encima, el muy hijo de puta, aprovechó el contacto de su mejilla con la mía y me chupó la oreja. Como lo oís. Así, como el que no quiere la cosa. ¡Slurp! ¡Me cago en Mendeleyev! Le aparté lo suficiente, le cogí por los hombros y le solté un rodillazo que le puse los huevos de corbata. Por lo visto, lo que hice constituía varias faltas graves del reglamento que la dirección «no podía pasar por alto». Así que me abrieron expediente disciplinario y me despidieron. Pero lo mejor fue lo que le ocurrió al viejo baboso: nada. Bueno, miento: nada de nada. ¿Y qué hice yo? Le denuncié, por supuesto. Y me pasé por su despacho para decírselo en persona. El muy cabrón se reía: «Voy a acabar con tu carrera investigadora», me dijo. Y yo… bueno. Pensé que igual me había pasado, que mi reacción fue demasiado brusca. Me disculpé, puse mi cara más amable y le ofrecí mi mano en señal de paz. Cuando el tipo la estrechó, en un rápido movimiento lo acerqué hacía mí y le solté otro rodillazo de campeonato en las pelotas. Se quedó sin respiración tirado en el suelo. Trataba de decirme algo pero le costaba vocalizar ahí tirado en el suelo… Creo que decía «zozobra». «¿Cómo? No te entiendo, deberías hablar más alto y tratar de vocalizar mejor», trataba yo de animarle. Y él insistía: «zozobra». ¿O quizás quería decir «so zorra»? No creo, hubiese sido de muy mal gusto. En cualquier caso, así cerré mi brillante carrera investigadora. Me retiré en la cumbre.
Por cierto, si alguna vez notáis que me pierdo con los tiempos verbales o con las fechas, perdonadme, la verdad es que con esto de viajar en el tiempo tengo un cacao bastante considerable.
Pero sigamos con este primer capítulo. Como os decía, tras la muerte de mi madre, me encerré en mi cutre apartamento, sin nada que hacer, o mejor dicho: sin ninguna intención de hacer nada. Hacía meses que no pagaba el alquiler, pero el casero, que fue la única persona que mostró algo de compasión en aquellas circunstancias, lo único que me dijo fue lo siguiente: «Dolores, a tu madre la quería como a una hija y eso te convierte en mi nieta, puedes estar aquí el tiempo que quieras». Traté de protestar pero me lo impidió despachándome con la sonrisa más franca y tierna que he visto jamás. « Abelardo, algún día te devolveré todo lo que has hecho por nosotras. Te lo prometo», le dije. «Lo sé, querida, como también sé que un día todo el mundo oirá hablar de ti», me dijo. Y ahí me derrumbé de nuevo.
En una de esas tardes en las que lo único que me apetecía era ver dibujos animados, observé el diario de mi tatarabuela en la estantería, junto a los cómic de Paco Roca y algunos tratados de física y matemáticas, microbiología y algunas revistas especializadas. Comencé a ojearlo. Las historias sobre su vida me arrancaron varias tímidas sonrisas, incluso la historia del burro y el cartero casi hace que me ahogue con las carcajadas. Había fórmulas aquí y allá, inconexas, sin relación aparente. Palabras sueltas y frases a medio construir. Y penes, muchos penes. Aquel caos no era propio de la tatarabuela. No era propio de ninguna de las mujeres de mi familia. Parecía que las hubiese escrito hasta las cejas de absenta, cosa que tampoco me hubiese extrañado en absoluto. Las anoté todas en mi cuaderno y enseguida mi mente analítica, y un poco aburrida después de haber visto dos veces seguidas la serie Doraemon, trató de hacer algo con ellas. Pero nada, no conseguí encontrar un orden, una secuencia, un patrón que indicara que aquello tenía sentido, que mi tatarabuela no estaba como un cencerro, que aquello no se trataba de una broma transmitida de generación en generación, de una simple putada familiar. Es cierto que en más de una ocasión me imaginé a mi madre diciéndome: «Pero hija, cómo puedes ser tan pringada. ¡Te lo has tragado!». A ver, que jamás pensé que mi tatarabuela hubiese encontrado la forma de viajar en el tiempo, pero creí que había estado trabajando en algo serio.
Casi me había dado por vencida cuando se me ocurrió una chorrada que hacíamos en el colegio con los libros y cuadernos. No sé por qué pensé en hacer aquello, para ser sincera. Pero volví a coger el diario y deslicé rápidamente las hojas con el pulgar. Las páginas del viejo manuscrito pasaron rápidamente ante mis ojos. Volví a hacerlo otra vez y después otra vez más. Y entonces lo vi. Aquellos cipotes dibujados en los márgenes no eran tal. O bueno, sí lo eran, pero estaban colocados de tal manera que mi tatarabuela, la muy jodida, había ideado una forma de lectura en la que cobraban sentido aquellos garabatos al ir pasándolos de forma rápida. Formaban unas estructuras geométricas determinadas que se solapaban y permitían obtener figuras más complejas. Una vez dibujadas las formas, se podía obtener cierta información topológica y a partir de esto unos valores, cifras que se correspondían con la posición en la que debían leerse las fórmulas matemáticas. Bueno, esto lo cuento ahora muy rápido para no aburriros, pero me llevó meses transformar esos penes en figuras geométricas, hacer los cálculos y encontrar el patrón. La forma rápida de contarlo es una licencia literaria que me he permitido.
Allí estaba, el orden correcto de lectura de las ecuaciones. Cojonudo, ¿y ahora qué? Empecé a ponerme muy nerviosa. ¿En serio la tatarabuela había conseguido hacer algún tipo de cálculo, aunque fuese a nivel teórico, que explicase cómo se podría viajar en el tiempo? Es cierto que siendo una partícula subatómica podías conseguirlo, pero nada más.
Dado que mi especialidad es la matemática física y aquello mezclaba esta disciplina con la topología, entre otras, tratar de descifrar qué quería decir mi abuela con todos esos cipotes reconvertidos en cálculos me iba a llevar más tiempo de lo que me parecía. Aunque bueno, después de despedirme del trabajo tenía tiempo de sobra, así que, por qué no intentarlo. Pasaron meses. Meses de trabajo, incertidumbre y desesperación, en los cuales tuve que rehacer en infinidad de ocasiones los cálculos y colarme en el servidor de la universidad para trabajar con ordenadores que aceleraban todo aquel proceso. Afortunadamente, tras año y medio de pelearme con las fórmulas de la tatarabuela di con el resultado. Había conseguido obtener los planos y la forma de construir una máquina del tiempo.
Continuará…



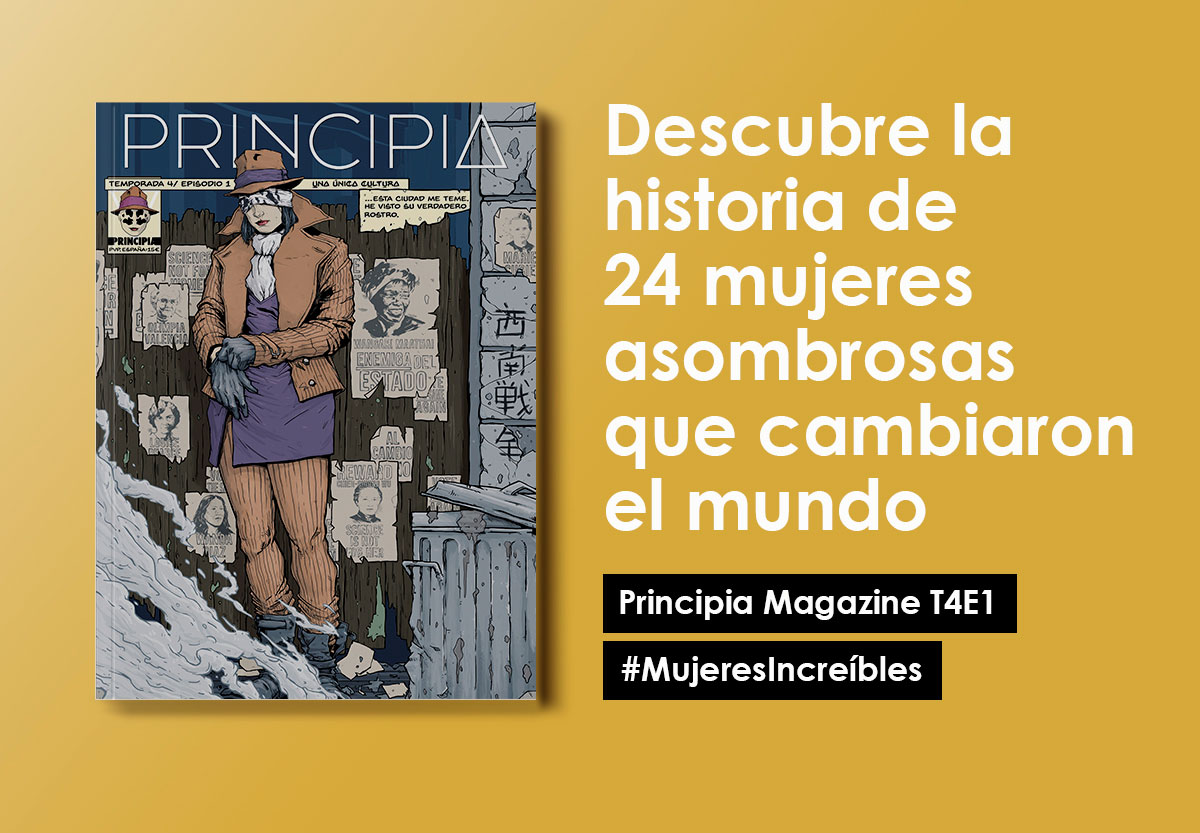
Deja tu comentario!