Con los ojos cansados de la luz artificial que emitía la pantalla de ese antiguo ordenador, cambió el rumbo de su mirada y dirigió sus ojos hacia la libreta llena de caóticos apuntes. No había conseguido prácticamente nada de información durante las tres horas que llevaba sentada delante de aquel aparato y el trabajo era para el día siguiente. Sus manos encontraron su cara unos segundos más tarde, desesperada. La biblioteca iba a cerrar, ella no tenía ordenador en casa, otro día más con la misma historia. Aprovechó la media hora que le quedaba mientras los pocos alumnos como ella, de esos que explotaban hasta el último momento, se rendían antes de la hora de cierre y comenzaban a recoger sus pertenencias. El amable bibliotecario, de gafas redondas y siempre con un libro rozando su afilada nariz, les despedía justo antes de que el lugar se quedara con una persona menos. Ese hombre era el que solía acercarse a su mesa con la mirada de un reloj al que se le había acabado el tiempo. Con sus pupilas medio dilatadas le indicaba que, si no abandonaba en ese momento, cabía la posibilidad de dejarla sola, atrapada con las luces apagadas sin ver el sol hasta la hora de abrir el local.
Al pisar la calle, escuchó unas llaves inquietas, apuradas a la hora de cerrar la biblioteca y llegar a casa con su familia. La chica se disculpó una vez más, un día más, con viejo hombre por retrasarle la llegada a su hogar. Este lució de nuevo una sonrisa cansada, cansada pero amable, en la que acogía la disculpa de la joven y se despedía de ella. Mientras tanto, los libros se quedaban con las luces apagadas para descansar bien y la muchacha pensaba en las cuatro millas que le esperaban esa noche fresca de abril para llegar a casa. Sin embargo, su cabeza le daba vueltas a la explicación que le iba a dar a su profesora al día siguiente, con la mitad del trabajo hecho y la otra mitad pensada. La chica estaba tan en las nubes que, cuando su libreta cayó al suelo, ni se enteró. Pasó unos minutos más caminando cuando recorrió de nuevo los pasos ya dados y recogió del suelo el montón de hojas desastrosas que, en teoría, formaban una libreta. Esta se encontraba abierta en la página donde su nombre estaba escrito.
Leyó la palabra de cinco letras, tranquila tras haber recuperado el único lugar en el que se mezclaban números, letras, sentimientos, trabajos e incluso algún que otro dibujo. El objeto con el nombre Lidia plasmado en su interior acompañó a la chica en su camino de vuelta a casa. Esta se sentía más cómoda con la libreta a su lado, sobre todo cuando pasaba por un barrio de casas blancas y relucientes, con inmensos jardines rodeando las edificaciones. Dentro de alguna siempre había luz y se podía observar una tranquila cena familiar, compuesta por niños acomodados, padres satisfechos del rumbo de sus vidas y algún que otro pollo delicioso preparado al horno como pocas veces lo había probado Lidia. Solo con pensar en no comer tres días seguidos la misma sopa y llevarse un manjar a la boca como el citado anteriormente se le hacía la boca agua.
La chica continuó caminando por la cada vez más estrecha acera, decorada con una farola cada cuarenta pasos, algunas con las bombillas fundidas desde años atrás, tarareando una canción que en esos días parecía su manta caliente en un invierno frío. Lidia no tenía más que una radio en casa y un viejo walkman que le habían reglado a su padre en el trabajo hacía años. A través de las escasas cintas que tenía guardadas en su habitación y de los programas que escuchaba normalmente en la radio, siendo interrumpida constantemente por un cambio en la señal, descubría un mundo aparte en el que se podía esconder sin necesidad de ordenadores, casas bonitas y pollo.
Con su oscuro cabello afro, en el que si alguien metía una mano podía llegar a perderla, su piel morena como el chocolate que muy de vez en cuando probaban sus pequeños labios rosados y sus grandes ojos oscuros, con la esencia de un cometa presentado por la famosa astrónoma Maria Mitchell en un libro que poseía su madre en casa, Lidia disfrutaba cada día de aprender algo nuevo, algo que pudiera comentar a la hora de la cena y de lo que solo su hermano mayor tuviera conocimiento. Por eso se levantaba a las seis de la mañana cada día de la semana y recorría las aceras, que en este sentido se iban ensanchando, entre los barrios más ricos de las afueras de esa gran ciudad, las granjas más adineradas y, por fin, un pueblo que todavía distaba de la inmensidad de las grandes manzanas. Era el lugar donde los empresarios que pasaban la mayor parte de su tiempo en rascacielos, rodeados de taxis y respirando personas, se evadían de esa realidad y paseaban por el pequeño pueblo. Este únicamente tenía una iglesia en la que los domingos dominaba la ropa extravagante y el góspel, una escuela primaria, el instituto rodeado de su campo de baseball, su pista de fútbol americano y su antigua biblioteca, un centro médico, demasiado caro para algunos, y parques. Extensiones de hierba en la que parecían crecer flores y bancos de madera, ocupados por parejas inquietas, libros brillantes y comida para pájaros las tardes de calor. Un río atravesaba las pequeñas casas como si quisiera interrumpir en la perfecta colocación de los bulevares.
En la casa de Lidia no se preocupaban por la alineación de los edificios, ni por los paseos por el parque. Con mantenerse a flote, sin ahogarse, subidos todos a un salvavidas les llegaba. Una mujer fuerte, responsable de arreglar cada vez menos prendas de ropa en el pueblo, se hacía cargo de una niña de dientes separados, de un niño preocupado por entrar en la orquesta de la escuela tocando el saxofón prestado y desafinado de su tío, una niña a la que le ponían demasiado trabajos que realizar a ordenador y a la que casi no veía porque la biblioteca se encargaba de su mantenimiento, y de un chico al que no le habían enseñado otra cosa más que libros de texto y un par de trucos para arreglar un coche. Estos tenían cinco, nueve, dieciséis y diecinueve años respectivamente. Cada uno con sus necesidades, con sus ambiciones y con un fondo escaso de dinero. El alma de la familia, el padre, era el encargado de reparar tantos automóviles como pudiera al día junto con su hijo mayor para tener comida y sonrisas en el cálido hogar. Pese a los problemas económicos relacionados con la clase a la que pertenecían, todos convivían entre abrazos y palabras de ánimo. Por la noche su madre les preguntaba por su día, ayudaba al pequeño con el saxofón y acostaba a la niña de ojos curiosos y edad temprana. Los cuatro hermanos compartían habitación. Los más pequeños dormían en la parte inferior de las dos literas, mientras que Lidia y el chico de manos llenas de aceite se saludaban y compartían momentos desde las alturas. La cocina no era mucho más grande que la habitación de los niños, y ya no hablar de la que contenía una cama de matrimonio. La sala ya era más espaciosa, compuesta por un sofá raído, dos antenas más largas que la propia televisión y una estantería en la que había más libros que cubiertos en la cocina. La pareja de afroamericanos que había habitado esa casa por primera vez en los años ochenta no había perdido la oportunidad de conseguir un tomo cada Navidad a través de regalos de los escasos amigos que tenían, de familiares, de clientes conocidos de los hombres de la familia e incluso alguno que le regalaban los profesores a los tres niños que continuaban en la educación pública. En esos tiempos, año 2018 en Estados Unidos, la ambición de la familia por las letras seguía presente.
Tras una noche tranquila en la casa de la familia numerosa, Lidia se despertó acompañada por los llantos de una niña que había perdido su lápiz en la habitación desastrosa en la que dormían. Los dos más pequeños tenían derecho a autobús, mientras que el mayor iba en coche con su padre. Lidia no se podía permitir pagar su transporte, por lo que caminaba. La chica se preparó, hizo una parada en la cocina para comer un par de piezas de fruta y salió de casa sin que nadie se diera cuenta de que sus pies ya estaban en la calle. Era una mañana calurosa en comparación con las anteriores. Las cuatro millas que tenía que recorrer se le hicieron casi imperceptibles al observar durante el trayecto la felicidad en la cara de los niños, habitantes de las grandes mansiones, cuanto veían la gran esfera en el cielo indicando que los meses de oscuridad y frío habían terminado. La joven estudiante también parecía contenta, contagiada por la euforia que le producía el olor a primavera. En el pueblo cercano a Nashville, ya de manga corta, las bicicletas gobernaban las carreteras en las que circulaban escasos coches. Parecía un día de primavera a las cinco de la tarde, no llegando todavía a las ocho de la mañana. Esta repentina alegría se podía notar en el instituto y sus alrededores. Los grupos de personas que se sentaban a charlar antes de entrar en clase ya no se situaban dentro del edificio. Ese día las gradas del campo de fútbol estaban más llenas de vida que en un partido de invierno. El viento hacía volar algunos apuntes, pero no era mayor problema cuando las chaquetas también volaban, estas voluntariamente.
Las clases de la mañana pasaron rápidamente para Lidia, amante de las ciencias, sobre todo los números. En la clase de física había tenido que resolver un problema por su profesora, puesto que a esta nunca le daba el resultado acertado. Para la chica de cabello rizado había sido sencillo encontrar el fallo: la velocidad era negativa. En su clase nadie rechistaba cada vez que su mano morena se levantaba en el aire. Todos habían asumido que sus capacidades eran mucho mayores que la de cualquier alumno de sobresaliente, sobre todo en esa asignatura y en matemáticas. En su interior, Lidia no asimilaba que gente de su edad no fuera capaz de resolver problemas que para ella eran tan sencillos. Siempre le repetía a su amigo Leo, cuya intención no era ninguna más que saber lo que se le pasaba a la castaña por la cabeza a la hora de resolver cualquier problema, que con usar un poco el sentido común y al aplicar lo básico ya salía solo. Al chico de piel clara, por más que tratara de ver las cosas como obvias e hiciera el mayor esfuerzo, no le salían bien los ejercicios. El joven prefería esconderse tras sus apuntes de historia y relatar con ansia los sucesos de la Segunda Guerra Mundial.
Tras el timbre que indicaba el final de las clases de la mañana, Lidia se encontró con Leo donde siempre lo hacían en verano, bajo un árbol de grueso tronco y causante de la mayor parte de los estornudos en primavera. El chico rozaba un libro con la punta de su nariz mientras comía a grandes bocados su hamburguesa de los viernes. Apenas levantó la vista de las hojas amarillentas cuando Lidia se sentó a su lado. Ella sacó un bocadillo de queso de su ya vieja mochila y, mirando cómo los bonitos ojos oceánicos de su amigo recorrían las palabras a gran velocidad, disfrutó del día antes de levantarse e ir a los vestuarios de la pista de atletismo. Los dos chicos tenían una costumbre, y era entrenar para ese año ser capaces de mantenerse en el equipo de atletismo de la escuela. Juntos era todo más ameno, sin embargo, había días en los que la chica lo hacía sola. Leo vivía en una gran casa blanca, parecida a las que estaban en la calle por la que caminaba la joven. Su madre cuidaba de él y de su hermano pequeño con el dinero que ganaba en el trabajo y el heredado de su poderosa familia. Al chico no le faltaba de nada. Todas las semanas conseguía un disco nuevo de alguna banda poco conocida, alguna pieza para sus miles de instrumentos musicales e incluso alguna que otra entrada para asistir a conciertos que se realizaban en la ciudad más cercana, Nashville. La familia Moore, de vez en cuando, decidía ir a comer a algún lugar bonito en mitad de la semana. Es por eso que a Leo no le quedaba otra que abandonar a su amiga algún que otro mediodía.
Mientras la pareja corría acalorada bajo el suave sol de abril, la chica le daba vueltas a todos los trabajos que tenía que realizar ese día. Su plan era apoderarse de un ordenador en la biblioteca e investigar lo máximo posible para que no le sucediera lo de esa mañana en la clase de literatura, cuando entregó la mitad del trabajo. Su profesora no había llegado a comprender, o no había querido, la situación de la muchacha, por lo que le había mandado un trabajo el doble de largo. Se quedó sola media hora antes de entrar a clase, puesto que Leo tenía que ensayar con la banda. Lidia decidió salir a pasear un rato por los alrededores del gigantesco edificio. Al lado del campo de baseball siempre se reunían los del curso más alto para intercambiar apuntes, puesto que cuanto más alta fuera la nota, más fácil era ser escogido en las universidades con prestigio.
Universidad. Era una palabra que últimamente pasaba mucho por la cabeza de la chica. Ella quería estudiar. Su mayor deseo era seguir aprendiendo, continuar disfrutando de los números y problemas para después dedicarse a eso y no a arreglar los pantalones de la gente, como hacía su madre, o coches, trabajo de su padre y hermano. Sin embargo, sabía que si no se podían permitir más de seis libros por Navidad iba a ser imposible tener el dinero suficiente como para pagar cuatro años de carrera. Su ilusión comenzaba a escasear a medida que pasaba de curso.
La joven estaba tan sumida en sus pensamientos que no se dio cuenta de que tenía un papel pegado a la pierna. Al notar el contacto de este, se frotó los ojos y bajó la vista hasta su extremidad inferior. Con dedos curiosos y manos impacientes levantó el folio para observar detenidamente su contenido. Frunció el ceño al encontrarse con un extraño ejercicio de física. Este planteaba un problema sobre el espacio exterior, cosa de la que Lidia no sabía mucho. Dobló el papel y comenzó a buscar a alguien a su alrededor que reclamase el pedazo de folio perdido. Sin embargo, el timbre había sonado varios segundos antes y sus ojos no captaban movimiento alguno a su alrededor. Decidió guardarse los problemas en el bolsillo y caminar hacia el aula correspondiente. Aguardó, impaciente, las dos horas de charlas, sermones y olor a humanidad. Al terminar, la biblioteca esperaba impaciente la llegada de la única persona que asistía mínimo cuatro días de siete que tiene la semana. No había nadie más que el bibliotecario, por lo que pudo escoger el ordenador que más le gustase. Sin embargo, no se puso a trabajar de inmediato. La curiosidad le carcomía por dentro, por lo que sacó la hoja que había encontrado horas atrás en el patio y se metió de lleno en los números colocados de forma tan bonita y extraña a la vez. Lidia tuvo que leer varias veces el problema antes de comenzar a escribir posibles soluciones para este. No era sencillo, puesto que tenía varios apartados y se le escapaba algo…
Decidió mirar en internet cómo realizar esos cálculos a los que su clase todavía no había llegado. La chica tecleó repetidas veces diferentes preguntas en el desgastado teclado blanco, mientras su cabeza maquinaba sobre fórmulas posibles. Entró en montones de páginas web, pero de cada una sacaba pocos datos. Su libreta acababa de acoger un nuevo caos en una de las últimas páginas que Lidia no estaba dispuesta malgastar. Durante un buen rato la chica se evadió del mundo exterior, conectó los auriculares de su walkman al ordenador y puso un poco de Pink Floyd para relajarse mientras resolvía el complicado problema. En menos de dos horas cerró su libreta, satisfecha por la forma que le había dado a números y letras hasta alcanzar lo que creía que podía ser la respuesta correcta.
Su tarde volvió a estar formada por música, un teclado, brillo artificial y un trabajo al que esta vez pudo poner fin. Al terminar este, se dio cuenta de que podía aprovechar los cuarenta minutos restantes antes de que la biblioteca cerrase, por lo que recogió sus pertenencias y se dirigió con estas a un apartado que ya nadie visitaba dentro del local. La estudiante se adentró en un pasillo adornado con títulos curiosos y bastante polvo. No buscaba nada en especial, simplemente algo interesante o emocionante sobre el universo. El problema que acababa de realizar trataba sobre la distancia entre dos galaxias. Con este, una espina se le clavó en el cuerpo y las ganas de investigar sobre la inmensidad en la que se encuentra la tierra, y con ella nosotros, aumentaron. Los libros por los que paseaba sus pupilas acompañadas de las yemas de sus dedos habían sido escritos por mentes admirables y difíciles de creer. Cada tomo demostraba una teoría diferente, cada página estaba llena de innumerables cálculos y el tiempo corría. La joven sabía que no le quedaban minutos para escoger libro, por lo que agarró el primero con el que sus globos oculares se encontraron. Sin mirar el título se lo tendió al viejo bibliotecario, quien le puso como fecha de entrega quince días más tarde y sonrió satisfecho al ver que llegaba a casa pronto. Lidia ya no pensaba en el hombre. Al ver que aún quedaban rayos de luz y que la hora a la que tenía que llegar a casa se podía agrandar un poco, decidió sentarse en un banco y averiguar el tema del libro. Lo primero que vio fue un nombre conocido. Stephen Hawking. La portada parecía nueva, las páginas poco usadas y el título cautivador. Agujeros negros. Algo sobre lo que había oído hablar en la radio, incluso en asignaturas como biología o física, pero nunca había tenido ocasión de leer la definición de esas palabras. El libro era corto, con letra grande y dibujos singulares. Lidia estaba tan metida en su propio agujero negro, observando de cerca el fenómeno natural del que nadie sabía nada, que solo fue consciente de la hora que era cuando levantó la vista y observó que su única fuente de luz era la farola situada sobre su cabeza. La noche había caído y quién sabe si en su casa habían notado ya su ausencia. Rápidamente abandonó las instalaciones del instituto y corrió hacia su casa.
Durante las cuatro millas de aceras estrechas, dejaron de importarle las casas blancas, los pollos al horno y las universidades. En su cabeza recapitulaba la tinta negra de la que había extraído toda la información sobre los curiosos… ¿Cómo llamarlo?... abismos masivos de los que ni siquiera la luz puede escapar. Era un concepto tan abstracto y complejo a la hora de entender que la chica se sentía frustrada consigo misma, pero a la vez incapaz de huir de ese gran misterio.
Al llamar al timbre, un delantal manchado de sopa de tomate la recibió de la mano de una gran bronca por parte de la señora Anderson. La mujer se había preocupado por su hija mayor una noche más. Tanto ella como su marido tenían claro que no era bueno que una muchacha como ella, con poco dinero encima pero muy apetecible para algunas personas de su barrio, anduviera suelta cuando lo único que se veía en el cielo eran estrellas, la luna, luces de aviones y quien sabe si algún que otro agujero negro. A pesar de las palabras duras de la modista, Lidia ni se inmutó. Les pidió disculpas y, sin siquiera llevarse un bocado a la boca, se encerró en la habitación donde los pequeños hablaban susurrando. Gracias a que su cama se encontraba al lado de la ventana pudo continuar con su curiosa lectura, siendo interrumpida por el primogénito a los pocos minutos. Primero sintió fastidio por la aparición de este. Sin embargo, dijo su nombre para que se subiera a su litera. Este obedeció a la hermana con la que compartía color de ojos.
—Eres más inteligente que yo — susurró Lidia con ojos brillantes—. ¿Sabrías explicarme lo que es un agujero negro?
El joven mecánico la miró con sorpresa. Se esperaba cualquier cosa, pero no una pregunta tan exacta y extraña como esa.
—Siento decepcionarte, pero lo único que me contaron sobre ellos es que están en el espacio exterior y que si te caes en uno desapareces para siempre.
La joven se sintió un poco decepcionada al recibir una negativa de alguien a quien consideraba un genio que no había tenido la oportunidad de mostrar sus capacidades. El chico había sido el primero de la familia en conseguir una graduación de la que todos salían directos a una universidad menos él. Con eso había sentido el rechazo de algunos de sus compañeros, quienes se creían más inteligentes que él por haber alcanzado un grado más de enseñanza y le infravaloraban por dedicarse a reparar motores grasientos que no le iban a ofrecer el título de licenciado. Lidia sabía que seguía el mismo camino que su hermano. Cada vez que su amigo Leo hablaba sobre la universidad sin darse cuenta de la persona a la que se dirigía, a la chica se le encogía un poco más el corazón pensando en el futuro de su hermano, el suyo propio en menos de un año y en de los pequeños de la casa, quienes no habían creado aún expectativas tan altas. El chico de tez pálida y ojos claros no la superaba en la mayor parte de las asignaturas. Su nota media era de notable, mientras la pequeña Anderson conseguía cada año superar el nueve, pero era él quien iba a asistir a clases los años siguientes y no iba a ganar doscientos dólares a la semana
Esa noche, el fino libro la acompañó entre las sábanas al haberse dormido con él en las manos. No obstante, no fue capaz de meterse en los sueños agitados de la chica, la cual prefería ser tragada por un agujero negro a vivir encerrada toda su vida en ese pueblo cercano a Nashville escuchando música a través de su walkman, vistiendo los mismos vaqueros cuatro veces por semana y disculpándose al bibliotecario cada vez que necesitaba apoyarse en los últimos minutos antes de la hora de cierre. Por la mañana ya no recordaba con qué había soñado. Durante el fin de semana, la familia se dedicaba a ordenar los lugares de trabajo ya realizar los encargos de la semana siguiente, por lo que, al participar todos, la hermana más mayor no tuvo tiempo de disfrutar a solas con la maravilla de la biblioteca.
Llegó el lunes, comienzo de una semana que iba a ser de todo menos normal, y se despertó de buen humor. Salió de casa con dos manzanas en una mano y el pequeño tomo en la otra, sin echar nada en falta. A medida que las aceras se ensanchaban y el sol se dejaba ver por segundo día consecutivo, exprimía un poco más las páginas escritas sobre las que descansaban sus ojos. Cuando divisó el río cercano a su escuela, juntó portada con contraportada y reservó los dibujos del espacio para alguna hora libre. En ese momento no le quedaba otra más que adentrarse en el aula en la que tenía literatura. Ese día era el último que dejaba la profesora para entregar el trabajo de la semana. Esta insistía en que solamente les quedaba un año de preparación para el futuro y por eso era importante ser puntuales en todo lo que hicieran. Lidia, tranquila por haberlo terminado a tiempo, se dispuso a sacar su libreta caótica en la que había resguardado las curiosamente ordenadas hojas con el contenido necesario para complacer a la señora que impartía la materia. Abrió la mochila y lo único que vio fueron dos libros de texto, un estuche, la comida, una botella de agua y la muda para cambiarse tras la hora de deporte. Ni rastro del objeto que más valor tenía para ella. Sin dudarlo, le pidió permiso a la profesora para acudir a objetos perdidos. Esta en un principio se negó, como ya era habitual si se trataba de Lidia o de alguien con padres sin trabajos prestigiosos. Le daba mucha importancia a las familias de las personas por su clase y adoraba a los niños de abogados, médicos o deportistas. Al ver la desesperación reflejada en la cara de la niña acabó cediendo.
Lidia corrió por los anchos pasillos vacíos, acompañada por el eco de sus propios pasos y las voces que salían de las clases con las puertas abiertas. En la otra parte del edificio se topó con un cartel en el que ponía las palabras que estaba buscando. Abrió la puerta, esperando encontrarse con alguien. Sin embargo, lo único con lo que dio fue un café humeante y un par de cajas llenas de prendas de ropa, mochilas, estuches e incluso alguna que otra flauta de plástico. Se acercó a la más cercana a la puerta y rebuscó varias veces, sabiendo a la primera que allí no estaba. Repitió la acción con el resto de cajas y cajones sin dar con su querida portada amarilla. Ya desesperada, corrió hacia el último lugar en el que había estado el viernes, la biblioteca. De nuevo tenía que recorrer el viejo edificio de una punta a otra. La chica iba tan apurada que no se dio cuenta al doblar una esquina de que se iba a dar de bruces con la mejor noticia del día. La profesora de matemáticas, con su pose seria y formal, portaba un montón de papeles que casi terminan oliendo el suelo. Esta ya había abierto la boca para rechistarle al alumno irresponsable con el que se acababa de chocar, pero la cerró al encontrarse con la morena. Sin pensárselo dos veces, agarró a la niña por el brazo y tiró de ella, alejándola de su destino. No se podría decir cuál de las dos estaba más sorprendida, si la pequeña y desesperada afroamericana o la profesora de la camisa de rayas.
Ambas terminaron en un despacho, donde el brazo de la alumna fue liberado y las pupilas de las chicas se chocaron en un duelo de miradas. La de Lidia hervía de furia, dado que la habían interrumpido en su camino. La de la Señora Lewis denotaba… ¿admiración?
—Antes de que te arrepientas por haberme soltado alguna barbaridad —comenzó la mayor, llevando el ritmo de las palabras con manos tranquilizadoras— quiero que sepas que yo tengo tu libreta.
La cara de la joven cambió nada más oír esa frase.
—No sabía si estabas buscando eso, pero por tu cara veo que sí —añadió, mientras le devolvía todos los apuntes a la estudiante de penúltimo curso.
Lidia se lo agradeció repetidas veces antes de disponerse a marcharse. Sin embargo, la profesora de matemáticas no había acabado.
—Al mirar dentro he confirmado algo que creía saber —soltó de golpe— y es que tienes una mente privilegiada.
Los ojos de la muchacha se abrieron de par en par.
—¿Qué le ha hecho llegar a esa conclusión? —preguntó la que aún no había hablado, suspicaz.
—Simplemente por lo que haces en clase, es decir, resolver todo sin esfuerzo y al mismo tiempo sin parecer aburrida, además de la ficha con problemas de los estudiantes de física de último año que has logrado resolver antes que ellos. La mayoría incluso se ha rendido.
Pese a haber escuchado claramente a su profesora, Lidia desconfiaba de sus posibles intenciones, por lo que no cedió fácilmente.
—¿Cómo sabe que no los he realizado con ayuda de alguien con conocimientos sobre esta materia?
Sin esperarlo, la mujer de mediana edad se rió.
—Tu letra es la que ocupa las numerosas carillas de esta libreta, cosa que no cambiaste a la hora de realizar los cálculos.
La joven no sabía que más añadir, por lo que se quedó callada, esperando las próximas palabras de la profesora, que no tardaron en llegar.
—Quiero que te unas a mis clases particulares de matemáticas avanzadas los martes y jueves al terminar las clases de la tarde —dijo, sin cortarse un pelo—. Sé que ahora mismo te pasas las horas encerrada en la biblioteca, realizando trabajos imposibles y aprendiendo todo lo posible de los libros —tragó saliva y continuó con su charla—. También conozco la situación de tu familia y el motivo por el que nunca nadie se ha fijado en ti.
La mujer acababa de captar toda la atención de la estudiante y lo sabía.
—A mí me crió mi madre, camarera viuda a cargo de seis terremotos entre los que me encontraba yo. Era una de las medianas, sin privilegios por ser la primogénita ni cariño de más por haber nacido la última —se acomodó en una silla antes de continuar—. En la escuela pasaba tan desapercibida como tú ahora. Resolvía todos los ejercicios por la mañana antes de ir a clase y siempre los tenía bien. Un día, un hermano mío falleció tras ser atropellado en la puerta de nuestra casa. La familia se sumió en la más profunda tristeza, dejamos de acudir a clases y mi válvula de escape, que eran los problemas difíciles que me hacían pensar en otra cosa que no fuera la miseria en la que vivía, fue abandonada. Sin embargo, dos meses después de dejar la enseñanza, alguien llamó a la puerta. Curioso, mi hermano mayor acudió a abrir. Alguien preguntaba por mí. Salí y allí, en el oscuro umbral, me esperaba el profesor de física que me había dado clase tres años consecutivos. Terminamos mi madre y yo sentadas frente a él, alrededor de la mesa de la cocina comiendo las galletas que se reservaban para ocasiones especiales y recibiendo una noticia de lo más inesperada. El hombre quería ocuparse de darme clases particulares para desarrollar el talento que aseguraba que vivía en mí. Mi madre, aprovechando que alguien en la familia iba a ver una luz al final de ese infinito túnel, contestó por mí. Yo, como ya mencioné antes, tenía el ánimo por los suelos. Sin embargo, me obligaron a ir —cogió aire, borró su sonrisa melancólica y continuó—. Ahora mismo estoy aquí gracias a ese profesor que confió en mí. Yo quiero hacer lo mismo contigo. Quiero que en unos años descubras algo nuevo, se conozca tu apellido y puedas escuchar música en un mp4.
Las comisuras de la boca de la oyente se elevaron en dirección a las estrellas y una inevitable afirmación salió de esta tras la propuesta de su profesora. Al fin y al cabo, iba a poder aprender más sobre números, fórmulas y quién sabe si sobre agujeros negros…
Una vez se acabó el día, Lidia hizo la vuelta a casa más feliz de su corta vida. Llevaba todas sus pertenencias, entre la que se incluía la libreta de portada amarilla, el libro prestado de la biblioteca y la sonrisa imborrable desde el encuentro con la señora Lewis. A la hora de la cena habló con su familia y todos le dieron el visto bueno a esas clases extras. Tanto la señora como el señor Anderson sabían que su hija no se iba a conformar con mantener su cuerpo inquieto chocando continuamente contra las paredes de un pueblo similar a una jaula para ella, a pesar de que no tenían nada que ofrecerle para ayudarla con esa libertad a la que quería llegar.
Al día siguiente, Lidia disfrutó de otro día con sol, escoltado por un par de nubes que creaban la sombra perfecta bajo el árbol en el que Leo tocaba la guitarra. Este estaba dispuesto a dedicarle una canción cuando se vio interrumpido por las palabras de su mejor y única amiga.
—¿Sabes lo que es un agujero negro?
El chico, como días antes lo había hecho el hermano de la ya nombrada, se sorprendió. Con palabras torpes intentó explicar todo lo que conocía sobre ese elemento que se encontraba en el espacio, aun sabiendo que Lidia no se iba a conformar con eso. Sacó el libro de la mochila y se lo mostró a esos globos oculares tan peculiarmente azules. Estos, maravillados por las palabras que contenía el pequeño tomo, decidieron investigar junto con los marrones de Lidia hasta verse interrumpidos por el timbre. La joven acababa de conseguir que alguien más se interesara por su reciente descubrimiento.
Con ese alguien más tampoco quería referirse a una clase entera de alumnos de último año. Como había prometido, asistió el martes a las clases de matemáticas avanzadas. Lo primero que hizo fue presentarse ante los alumnos con un poco de vergüenza, realizando a continuación la acción de aprovechar la charla que estaba teniendo la profesora con algunos para avanzar en su lectura. Con lo que no contaba era con toparse con alguien tan curioso como ella a su lado, quien fue capaz de arrancarle el libro de las manos para ver de qué trataba. A partir de ahí, el tema se extendió al resto de la clase y hasta la profesora terminó añadiendo datos al repentino debate, presidido por las palabras de Stephen Hawking.
Pasaron varias semanas y Lidia acudía con la misma emoción que el primer día a las clases de la señora Lewis. Allí demostraba su capacidad con las matemáticas ante un alumnado estupefacto al ser superado mentalmente por una niña de un curso inferior. Mayo había llegado y con él la lluvia aparecía puntualmente. Cada día tardaban más en brillar las estrellas y menos en aparecer de nuevo el sol. Los exámenes estaban a la vuelta de la esquina, la tensión era palpable entre los estudiantes de último curso. Lidia, sin embargo, se encontraba más tranquila que nunca. Continuaba con su rutina de caminar, estudiar, comer, Leo, correr, matemáticas, biblioteca, casa y vuelta a empezar. No esperaba que nada rompiera su rutina. Sin embargo, cuando menos esperas algo, antes llega.
Una noche de viernes, nada más pisar el suelo de madera de su casa, logró escuchar gritos de euforia que hicieron que le diera un vuelco el corazón. Su madre llegó corriendo con un papel doblado entre los dedos y labios que ya no tiraban hacia las estrellas, sino que llegaban al lugar donde se encontrara el Voyager 1 en ese momento. Entre lágrimas de alegría le contó a su hija mayor que había llegado una carta dirigida a Lidia Valerie Anderson en la que aceptaban a la chica un año antes de lo esperado en la Vanderbilt University, en Nashville, para el curso siguiente con una beca que incluía todo lo necesario para vivir en la ciudad, estudiar y alimentarse. Sus ojos se inundaron de felicidad y lágrimas tras leerla por novena vez. Sin embargo, tenía una duda inmensa que no paraba de rondar por su cabeza. Alguien había cubierto la solicitud de la beca por ella y sabía que sus padres no habían sido.
Esa noche hubo cena especial, pollo al horno. Lidia se sintió como si viviera en una casa blanca con un gigantesco jardín delantero. Sintió que las sonrisas que habían faltado durante años llegaban ese día. Sintió cómo le daba igual la colocación del río en su pueblo y como si tuviera ordenador propio. Lidia sintió las ganas de abrazar a Leo y su guitarra, de resolver un problema imposible y de no ir nunca más a la biblioteca. Ese día, Lidia se sintió más inteligente que Hawking, más brillante que el sol y más poderosa que unos agujeros negros.
Lo que la chica de dieciséis años no sabía era que estos se iban a quedar empequeñecidos bajo sus investigaciones en un futuro. Que el apellido de una afroamericana de clase baja, habitante en los suburbios de Nashville durante más de veinte años iba a ser reconocido mundialmente. Que una estrella podía llegar a llevar su nombre. Que se iba a poder comprar un mp4 y más cintas para su walkman. Que su amigo no asistiría a la universidad y se dedicaría a llenar estadios enteros con su voz. Que las matemáticas iban a definir su vida hasta el punto de retirarse de su trabajo y decidir impartir clases de esta asignatura a niños sin oportunidades. En definitiva, que iba a ser feliz.



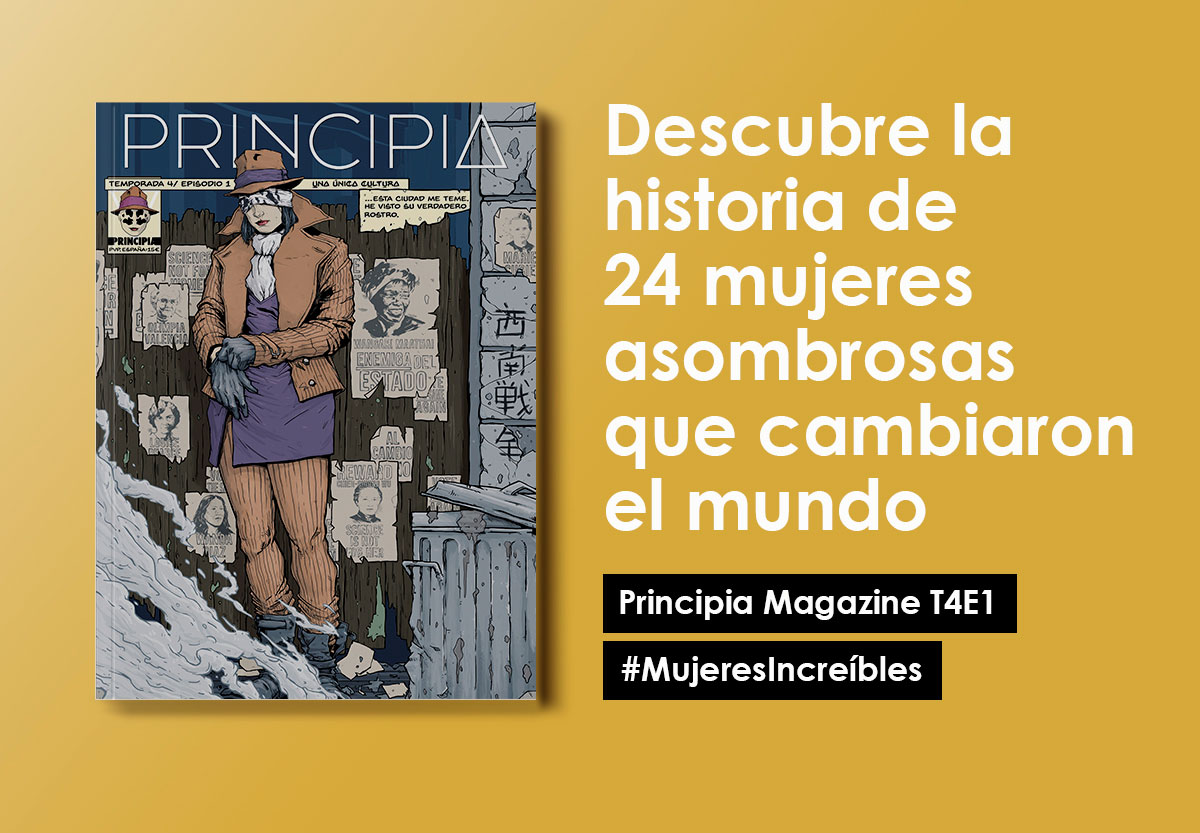
Deja tu comentario!