La lluvia, como piden a veces los días de otoño, caía fina, como acariciando. A Coruña no suele ser visitada por esa babuxa tan típica de Galicia, pero aquellas semanas el agua no había dado mucha tregua. Entre sus calles, una menuda figura de pelo blanco cargada con bolsas de un mercado local avanza despacio, batallando por mantener erguido un paraguas. Tras recorrer unos pasos más, María decide refugiarse en un soportal, posar su compra y tomar aire.
...una menuda figura de pelo blanco cargada con bolsas de un mercado local avanza despacio.
Mientras abre y cierra las manos para desentumecerlas, mira con un poco de desdén al cielo pensando en el trecho que todavía le quedaba hasta casa. Es gallega hasta la médula, sí, pero sus años en Canadá y Estados Unidos habían debilitado su tolerancia al temporal gallego. En mitad de su refunfuñe interno, sin embargo, algo reclama súbitamente toda su atención: una matrícula de coche. Tras dedicarle unos segundos, María esboza una media sonrisa. Desde niña, los números primos no han dejado de provocarle un leve cosquilleo por todo el cuerpo y más cuándo aparecen así, de la nada. Además, las raíces de los números primos son irracionales, lo cual siempre le había parecido muy irónico dada la naturaleza ordenada y formalita de estos números, que solo son divisibles por uno y por ellos mismos. En un instante, la mente de María, emocionada por el encuentro, rebusca en viejos cajones fragmentos de una vida que parecía ya otra: sus primeras multiplicaciones mientras veraneaba en el campo con su familia, una joven niña que revisaba el cambio de una compra que había hecho su madre, el enunciado de un teorema sencillo…
La hora. La mujer, saliendo de su ensimismamiento, mira su reloj e inmediatamente recoge sus bolsas, su paraguas y abandona el cobijo del soportal para reanudar su vuelta a casa. El manto gris que envuelve A Coruña empezaba a notarse a través del abrigo y ya era pasado mediodía, así que la menuda figura aprieta el paso todo lo que le permite su mercancía y el dichoso paraguas de la Xunta. Era tardísimo para empezar el puchero, pero el día no estaba para otra cosa.
Un par de calles después y con una profunda exhalación, María consigue entrar por la puerta principal del hogar familiar. Era un sitio que siempre le había transmitido mucha paz. Esa que dan paredes atestadas de fotos antiguas, montañas de novelas sobre matemáticas que desbordaban las estanterías y un agradable silencio que armoniza muy bien con la perenne lluvia gallega. Una vez recuperado el aliento, María se deshace finalmente del paraguas, cuelga el abrigo y se dirige a la cocina para dejar sus bolsas. Mientras ordena mentalmente los pasos para empezar el puchero, un golpe seco procedente del fondo del pasillo la pone en alerta.
—¿Mamá? —grita al aire.
Antes siquiera de plantearse esperar una respuesta, María sale disparada a través del pasillo buscando el origen de aquel sonido. El corazón se le empieza a calmar cuando se encuentra a su madre, vestida con un cómodo albornoz de franela ocre, intentando agacharse con dificultad a recoger algo del suelo del salón. Amparo Planells se negaba en rotundo a que, por muchos años que le dijesen que tenía, la edad apagara su vigor valenciano, como demostraba su reincidente negativa a quedarse tumbada mucho tiempo seguido.
—Mamá, ¿se puede saber qué haces fuera de la cama? Habíamos quedado en que no te levantarías hasta después de comer.
—Estoy cansada de la cama, María, harta. Hoy me sentía con fuerzas y solo quería pasear un poco.
Mientras echa una mano a su madre para incorporarse, María repara en el desvencijado volumen que yacía en el suelo boca abajo. No le hacía falta ver la portada para saber cuál era.
—Me dieron ganas de leer ese libro tuyo otra vez, aunque no me enterase de nada, pero tengo las manos que no sirven ni para hacer caldo.
—Pero, ¿cómo se te ocurre? Casi me quedo en el sitio del susto, mamá. Venga, a la cama, que en nada te llevo la comida.
María acompaña a su madre de vuelta a la habitación, mientras nota una leve resistencia por su parte a modo de protesta.
—Estoy un poco pachucha, hija, no inválida —masculla Amparo mientras María le ayuda a meterse de nuevo en la cama—. Por cierto, ha llegado una carta. Creo que es de las Américas, será para ti. La he dejado en la mesa del salón.
—Alguna circular de la universidad, imagino —María arropa a su madre y le da un beso en la frente—. ¿Podrás aguantar hasta que te traiga el puchero? Queda un buñuelo que te puedo ceder si no me das otro susto como el de antes.
—Ay, niña… —Amparo se queda mirando fijamente a su hija, mientras acaricia tiernamente su mejilla. No termina la frase, pero, a estas alturas, tampoco hace falta. Ellas dos ya se lo habían dicho muchas veces.
María arropa a su madre y le da un beso en la frente.
María cierra la puerta del dormitorio y recorre el pasillo mientras se remanga, dispuesta a empezar las faenas en la cocina. Al pasar por delante del salón, sin embargo, ve el libro tendido en el suelo y no puede evitar desviarse a recogerlo. El tacto de la portada cuarteada por el tiempo le dibuja una nostálgica sonrisa que ya no se le iría en toda la mañana.
«Representación espinorial de los grupos de semejanza.
Por María Josefa Wonenburger Planells».
Leer el título era transportarse a aquellas tardes en el Instituto Jorge Juan con sus directores, Germán Ancochea y Tomás Rodríguez Bachiller, agotando todas las tizas del departamento mientras vestían pizarras enteras de fórmulas algebraicas. Aunque no era su primera tesis, la disfrutó de igual manera. Por aquel entonces ya casi le había dejado de importar que su otra tesis, aquella que hizo bajo la supervisión de Nathan Jacobson en Yale, nunca se la hubiesen reconocido en España. Lo cierto es que ninguna de las dos estaba reconocida y María no era, a ojos españoles, doctora en nada. Siempre le había dado pena que España se perdiera tantas cosas buenas de sí misma por preferir ahogarlas en un mar de normativas, papeles y mentalidades anquilosadas. Pena y, por qué no decirlo, un poco de rabia, aunque esta segunda se había diluido más con la edad. En cualquier caso, ya daba algo igual, ahora importaba más esa bonita sensación de un trabajo bien hecho con unas matemáticas preciosas entre sus páginas. Ellos se lo perdían.
María se vuelve hacia la estantería y coloca el volumen en el hueco que quedaba, dejando una al lado de la otra. Casi de forma involuntaria, sus ojos se pasean por el salón, buscando más recuerdos para alimentar esa morriña tan agradable con la que se había reencontrado. No tardan en posarse en una pequeña pared al fondo llena de fotos. La orla de la primera promoción de Licenciados en Matemáticas del país encabezaba aquel muro. Al verla, su mente la lleva esta vez a una tarde de confidencias y risas con Alicia, Margarita y Carmen en una habitación de la Residencia de Señoritas de la calle Fortuny, su hogar universitario en Madrid. Aquella época en la capital fue difícil, pero extraordinaria. Allí pudo dejar atrás la tristeza de la muerte de su padre aferrándose al arte, la música y su recién descubierto amor por el álgebra. Y, sobre todo, fue la prueba de fuego que tuvo que pasar para abrirse paso en un mundo que no la esperaba: uno donde las matemáticas no eran algo que una mujer debiera manosear y dónde el respeto costaba el doble.
Debajo de la orla colgaban otras fotos que parecían componer un mapa de esta vida que se sentía tan ajena: una joven María posando con su equipación de baloncesto junto a otras amigas, algunas con su familia paseando por Madrid y otras junto a compañeros y alumnos que tuvo durante sus estancias en Indiana y Toronto. De entre todas, se queda mirando a una en concreto en la que aparece al lado de un joven con gafas. Robert Moody, el del álgebra de Kac-Moody, ocupaba en lugar especial en su corazón ya que fue su primer estudiante de doctorado. Todavía le resultaba algo difícil asumir que, de entre todos los matemáticos de la época, él le mandara aquella carta de solicitud a ella, la única mujer algebrista de la universidad.
Pensando en esa carta, María vuelve momentáneamente en sí misma y empieza a busca algo a su alrededor. Cuando localiza el sobre que había dejado su madre, se acerca con un abrecartas que coge de camino de otro mueblecito cercano. Al leer el remitente, María casi tropieza de la emoción: Robert Vaughan Moody, 1324 89 Ave NW, Edmonton, AB T6G 2J5, Canadá. María rompe apresuradamente el sobre y saca de él una copia de lo que parecía una carta de nombramiento de profesor titular y una pequeña nota:
«Esto es gracias a ti. No tardes en visitarnos, te echamos mucho de menos.
Bob.»
Pese a la entereza que la caracteriza, la emoción acaba por sacarle algunas lágrimas mientras aprieta la nota contra el pecho. Cosas como esta eran las que hacían mirar su pasado como un sitio amable al que volver y quedarse un ratito de vez en cuando, sin atisbo de dolor o arrepentimiento. María había vivido, en toda la extensión de la palabra, y ahora la vida le había pedido volver a casa. Las raíces de una, como en los números primos, se comportan de forma irracional. Nos atan a una tierra, pero nos permiten marchar sin perder la referencia que importa, para hacernos volver si es necesario.
Y eso es lo que María había hecho: volver y quedarse. Porque su amor por las matemáticas no estaba por encima de hacer un puchero para alguien que la necesitaba.
¡El puchero!
María se seca los ojos con la manga del jersey y reanuda su camino hacia la cocina, aun sosteniendo la carta de Robert con el corazón desbocado. Era tardísimo para empezar el puchero, pero, ahora sí que sí, el día no estaba para otra cosa.



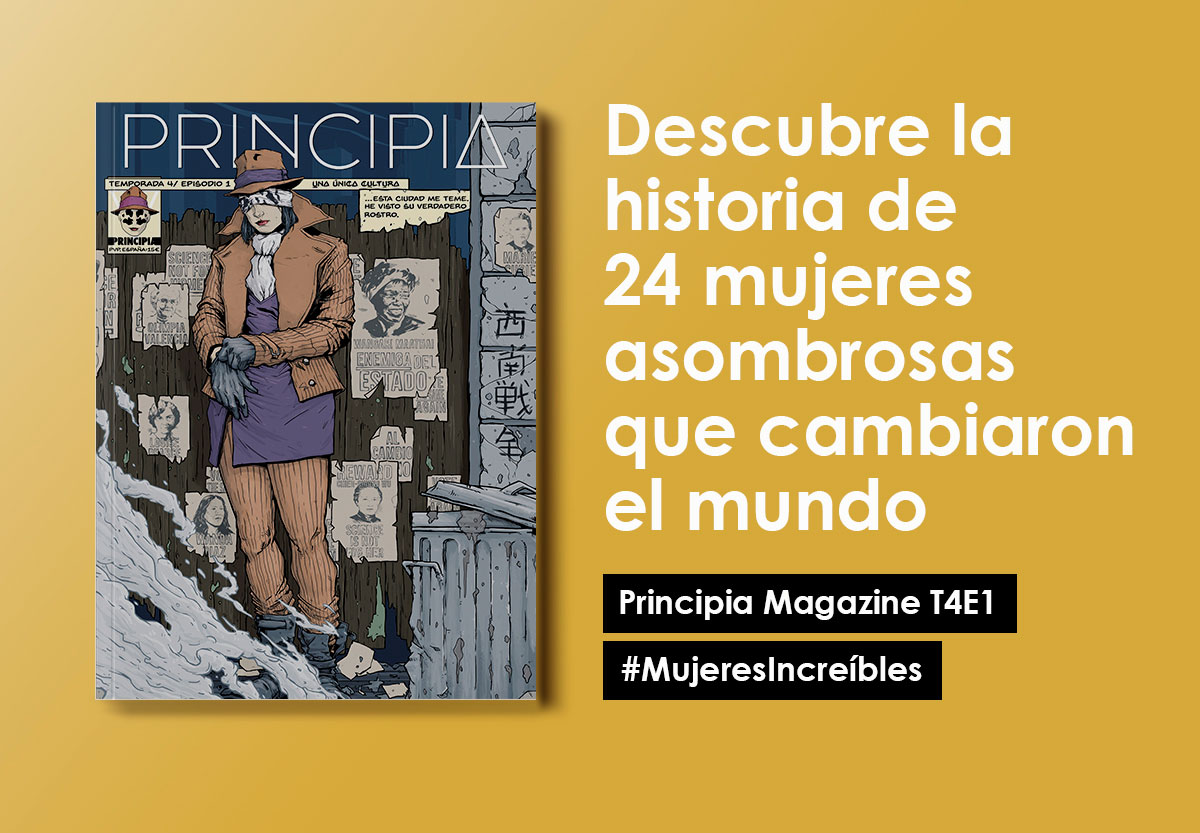
Deja tu comentario!