En la Francia de 1898, las calles parisinas ya olían a pan horneado desde primera hora de la mañana. Un pan alargado de miga esponjosa y corteza crujiente que acabaría siendo bautizado con el nombre de baguette. En la Francia de 1898, la torre Eiffel ya se levantaba a orillas del río Sena y en los laboratorios de La Sorbona ya se llevaban a cabo experimentos de física y química. Unos experimentos que, en los mejores casos, conducirían a numerosos avances tecnológicos y grandes hallazgos científicos. Incluso, y por poco sorprendente que pueda parecer, en la Francia de 1898 ya existía el amor y también las clásicas peleas entre hermanos. Sin embargo, lo que nunca tuvo lugar hasta entonces es que una ingeniosa máquina inventada por unos hermanos fuera puesta al servicio del amor para que una brillante científica polaca realizara uno de los descubrimientos más importantes del siglo en un caluroso día de primavera (mientras, dicho sea de paso, los hermanos inventores degustaban una deliciosa baguette con camembert en los jardines situados bajo la sombra de la torre Eiffel).
—¡Me toca a mí! —gritó Pierre—. Llevas midiendo con ella ocho meses en tu laboratorio. Ahora la necesito yo en el mío. No me seas roñica, hermano.
—¡Ni hablar! —contestó Jacques—. Te la vas a cargar de igual forma que rompiste mi caleidoscopio cuando éramos niños. Siempre fuiste un manazas, hermano.
—Oh putain, y ahora encima me sacas tu «diario del resquemor»… ¡Ya te dije que fue un accidente! Me mareé viendo las imágenes que se formaban y caí de bruces al suelo. ¿No me lo vas a perdonar nunca? —preguntó Pierre sin esperar respuesta—. Te recuerdo que fuimos los dos quienes inventamos la máquina hace casi veinte años. Juntos. Como hermanos. Miembros de una…
—¡Miembros de una sociedad secreta de científicos al servicio de La France! —continuó Jacques emocionado completando la frase de carrerilla.
Cuando tenían respectivamente once y quince años, Pierre y Jacques jugaban a imaginar que eran partisanos franceses en la guerra franco-prusiana que por entonces se libraba entre su país y el futuro Imperio alemán. Ellos eran unos intrépidos científicos que, llevando sus inventos al frente de batalla, conseguían la victoria para Francia y recibían con orgullo sus merecidas medallas al valor. De esta forma llegaron a desarrollar toda suerte de extraños artilugios valiéndose de cualquier cosa que encontraban por casa: telescopios de alcance infinito, uniformes antibayonetas, lentes de visión nocturna e incluso aparatos para detectar el avance de los soldados enemigos. Si estaba en su imaginación, los hermanos Curie lo podían construir. Bueno, aunque luego ninguno de sus inventos funcionara…
—Jacques —se dirigió Pierre ya más calmado a su hermano—, necesito el electrómetro piezoeléctrico. Es importante. Creo que Marie está detrás de algo grande. Algo tan grande que puede cambiar la visión que tenemos de lo más pequeño. Son átomos… —empezó a murmurar ensimismado—. Pero a su vez son rayos... Sin embargo, no hay fluorescencia...
—¿Has dicho Marie? ¿Tu mujer? ¿Mi mismísima cuñada? —interrumpió Jacques sorprendido—. Oh là là. ¡Haber empezado por ahí, hermano! No hay obstáculo al que no se enfrente esa obstinada mujer. Todavía recuerdo cómo me hablabas de ella cuando la conociste, bribón… Su inteligencia te deslumbró.
En 1894, tras haber recibido sendas licenciaturas en Física y Matemáticas, una joven polaca llamada Maria Skłodowska buscaba desesperadamente un lugar donde poder realizar sus próximos experimentos sobre magnetismo. Tras enterarse del asunto y sin pensárselo dos veces, Pierre le ofreció compartir el poco espacio del que disponía en la Escuela de Ingeniería donde trabajaba como instructor. Su convivencia en el laboratorio hizo que pronto desarrollaran una fuerte amistad, hasta el punto que la química por la que ambos sentían tanta pasión terminó por saturar sus privilegiados cerebros… de moléculas de amor. Un año más tarde, Marie (como empezó a ser conocida) tuvo que enfrentarse a una de las decisiones más trascendentales de su vida: elegir el tema de investigación de su doctorado. ¡Ah! Y un poco antes también le dio el «sí, quiero» al bueno de Pierre, aunque seguramente eso no fue tan emocionante como lo que la ciencia le aguardaba.
—Marie afirma que son los propios átomos de uranio presentes en el mineral de pechblenda los responsables de la emisión de esas misteriosas radiaciones que hace poco el doctor Henri Becquerel denominó «rayos uránicos» —explicó Pierre a su hermano—. Ella quiere demostrar su existencia. Ha decidido convertirlo en el objetivo de su tesis doctoral.
—Los «rayos uránicos»… Mon Dieu —expresó atónito Jacques mientras acariciaba su bigote—. Parecen excitantes, hermano. Si en verdad esa radiación es emitida espontáneamente por el mineral, su intensidad debería depender de cuánto uranio está presente, ¿no? A mayor cantidad del elemento, mayor número de rayos.
—Así es, hermano —confirmó Pierre—. Esa es la hipótesis con la que trabaja Marie. Ha hecho los cálculos y todo debería encajar. Lleva días sin dormir tratando de averiguar ahora el modo de detectar esos rayos. Ayer, después de acostar a Irène, se puso a leer varios trabajos sobre el reciente descubrimiento de los rayos X. De repente, levantó su vista de los papeles y preguntó exasperada: «¿cómo medir algo que no se puede ver?». Deseé con todo mi corazón poder ayudarla. Y entonces, en ese instante —chasqueó los dedos esbozando media sonrisa—, tuve una idea.
—¿El electrómetro piezoeléctrico?
—Magnifique, hermano.
En 1880, los hermanos Curie inventaron una poderosa máquina capaz de medir la corriente eléctrica generada al deformar mecánicamente cristales incoloros y transparentes de cuarzo. Fueron precisamente ellos quienes poco antes habían observado la aparición de cargas eléctricas en la superficie de determinados materiales cuando estos se estiraban o se comprimían; una propiedad física a la que nombraron «piezoelectricidad» (del griego piezein, «estrujar», y ēlektron, «corriente eléctrica»). Quién les iba a decir a nuestros hermanos que las chispas producidas en ciertas ocasiones por esas cargas eléctricas serían utilizadas para encender el gas de los mecheros, fogones, calderas y otros aparatos del futuro…
Volviendo al caso que nos ocupa, los minerales radiactivos que manejaba Marie emitían unos rayos invisibles capaces de electrizar el aire de su alrededor, es decir, de expulsar los electrones presentes en los átomos de oxígeno, nitrógeno y otros elementos que componen esta mezcla de gases que respiramos. El mineral se colocaba dentro de la llamada «cámara de ionización», donde los electrones liberados del aire (cargados negativamente) eran dirigidos al polo positivo de la cámara, generando así una corriente eléctrica. El principal problema de Marie fue cómo medir unas corrientes tan extremadamente pequeñas, del orden del picoamperio (0,000000000001 amperios). Tan solo el electrómetro piezoeléctrico inventado por los hermanos Curie era capaz de detectarlas. Afortunadamente para la ciencia —y para alivio de Jacques—, ahora esta máquina se encontraba en las delicadas manos de Marie.
Ella y Pierre idearon un sistema de medida basado en la generación de una corriente eléctrica de valor conocido a partir de cuarzo piezoeléctrico. Sirviéndose de un soporte y varios ganchos, colocaron un peso determinado colgando de un alargado cristal de cuarzo, sometiéndole así a una deformación mecánica (en este caso, estirándolo). Debido a su piezoelectricidad, el cuarzo respondía produciendo una corriente eléctrica cuyo valor podía ser calculado mediante fórmulas matemáticas, al conocer Marie el peso exacto que había colocado. A continuación, la minúscula corriente eléctrica generada por el mineral radiactivo en la cámara de ionización era dirigida al electrómetro piezoeléctrico, de tal manera que la diferencia con respecto al valor calculado de la corriente del cuarzo piezoeléctrico que llegaba con anterioridad a la máquina correspondía exclusivamente a aquella radiación invisible, ya no tan misteriosa. De esta forma, Marie consiguió demostrar el origen de la radiactividad, lo que le permitió más adelante descubrir nuevos elementos radiactivos como el polonio o el radio. Y cuando haces un descubrimiento tan importante, obviamente estás deseando contárselo a esa persona tan especial en tu vida…
—Disculpe —se dirigió Marie a un investigador de elevada estatura y porte elegante al que nunca había visto por el laboratorio—, ¿no sabrá dónde se encuentra hoy el profesor Curie? Tengo que compartir con él un maravilloso hallazgo científico.
—Lamento comunicarle que el profesor Curie salió a almorzar fuera con su hermano —contestó el desconocido—. Sin embargo, y si me permite el atrevimiento, para mí sería todo un privilegio poder escuchar de su persona hasta el último detalle de tan extraordinario descubrimiento, madame Curie. Soy un ferviente admirador de su trabajo, además de antiguo estudiante de su marido.
—Entonces, nada mejor que se lo explique mientras me acompaña a tomar un croissant fuera de la universidad. Los buenos resultados en el laboratorio parece que por fin han despertado mi apetito —sonrió Marie fijándose en el cuidado bigote de aquel hombre—. Por cierto, no me ha dicho cuál es su nombre.
—Me llamo Paul. Paul Langevin.
(continuará...)
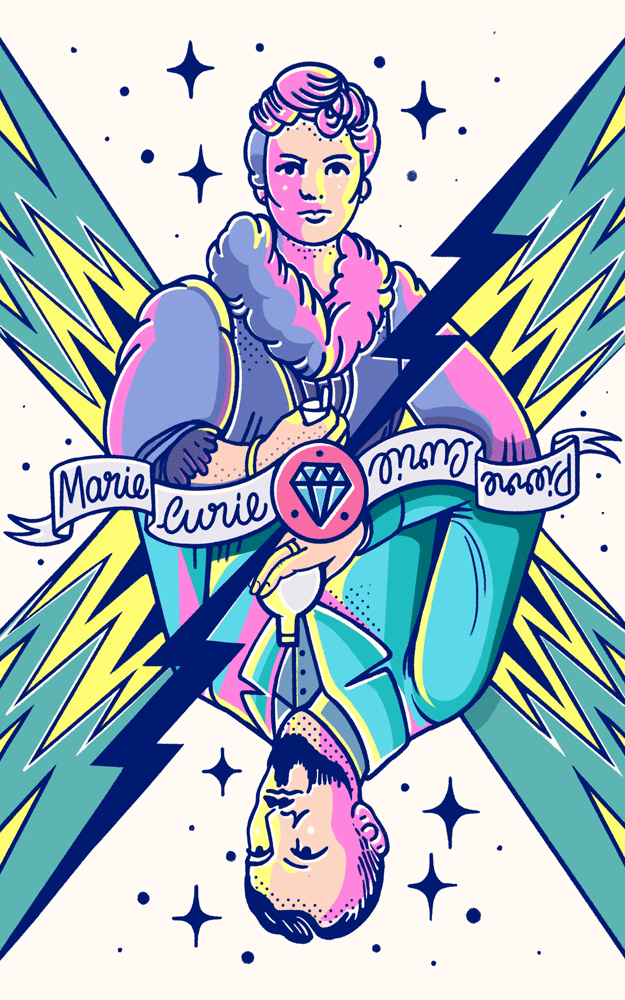


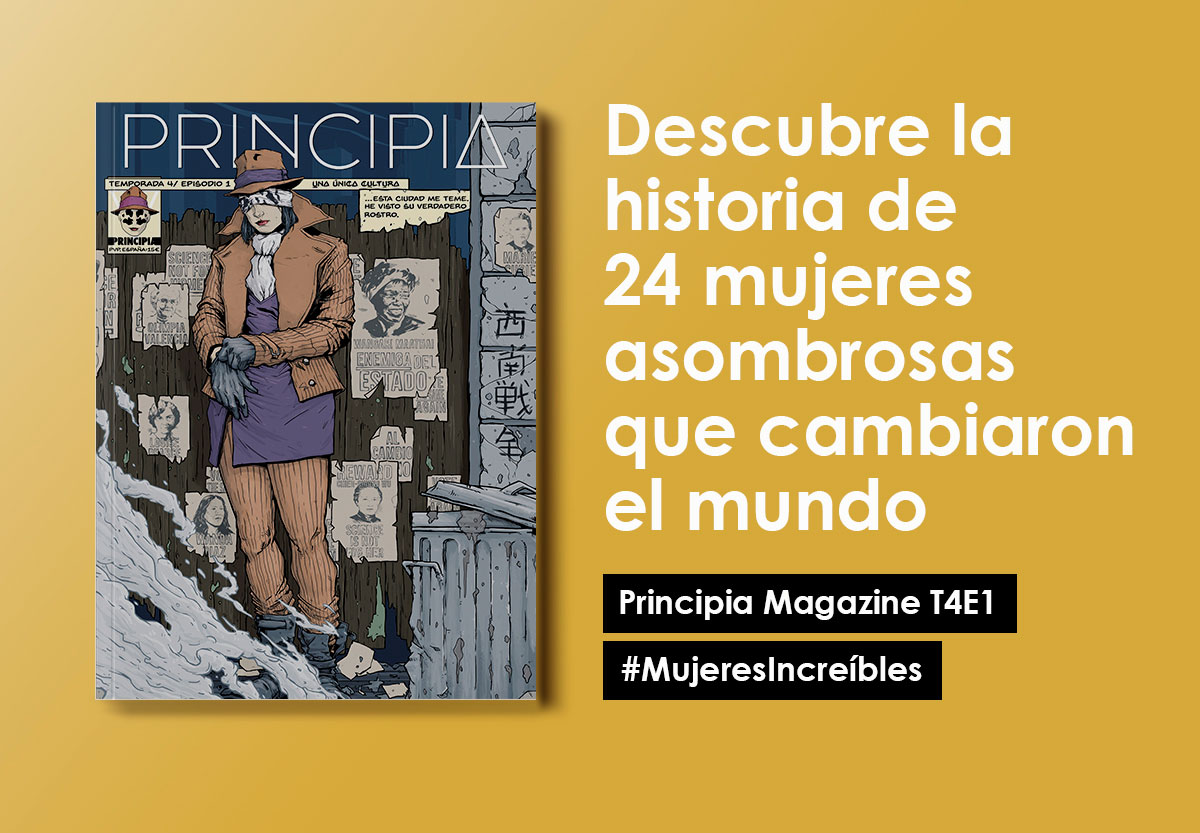
Deja tu comentario!